Entrevista a Quimey Ramos
Por Marina Zato
Quimey Sol Ramos es una activista trans defensora de los derechos humanos y anti-capitalista. Como familiar de víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina, su activismo político comenzó en la escuela, donde impulsó la creación de un centro de estudiantes y una unión de estudiantes de diferentes escuelas en la ciudad. Inició su activismo queer en redes en 2014, cuando junto a algunas organizaciones y activistas independientes fundó la Coordinadora LGBTIQ+ antirrepresiva, un espacio centrado en denunciar la brutalidad policial y otras formas de violencia institucional contra trabajadoras sexuales trans y travestis. Al mismo tiempo, fue maestra de escuela primaria desde 2013 hasta 2018, cuando se incorporó al equipo de coordinación del Mocha Celis, una escuela secundaria para adultos que, aunque no es separatista, está especialmente enfocada en población trans y travesti que no pudo terminar sus estudios debido a la discriminación y la expulsión. Allí enseñó educación sexual y Perspectivas críticas sobre el género hasta 2023, y organizó eventos tales como el Encuentro Nacional de Docentes Trans, Travestis y No Binaries en 2018.
En 2019, obtuvo un diploma en Géneros, Políticas y Participación en la Universidad Nacional General Sarmiento y Desde el 2020 trabaja en la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (INCLO) como asistente del proyecto de derechos trans y en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como integrante del equipo de agenda transfeminista. Allí contribuyó a desarrollar y amplificar la línea de trabajo en derechos trans, destacándose la coordinación de la investigación llamada Monitoreo sobre las condiciones de vida de la población trans, travesti y no binaria durante la pandemia del covid-19 y el ASPO. Continúa participando activamente en diversas redes y espacios de acción transfeminista, como Feministas del Abya Yala, una red con activistas comunitarias transfeministas e indígenas de diferentes partes del continente. En marzo del 2023 fue parte de la delegación feminista y de derechos humanos organizada por esta red que viajó a Perú para entrevistarse con las víctimas del golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2020 y apoyar a las organizaciones que resisten aún la represión desatada desde entonces.
| Esta nota forma parte del proyecto “Iconos LGBTT+ de Argentina” del programa de formación “Comunicar Diversidad”, en colaboración con Wikimedia Argentina. |
Vos sos familiar de desaparecides y pasaste gran parte de tu infancia en la casa de Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, una de las fundadoras y primera presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo recordás esos años y cómo sentís que te formaron?
Yo me crié mucho con la familia de mi mamá. Mi abuela tenía 6 hermanes. Uno de ellos, Carlos Bourg, se casó con Soledad De la Cuadra, una de las hijas de Licha. Carlos y Soledad se exiliaron durante la dictadura y volvieron a vivir a Argentina hace pocos años. Cuando ellos venían de visita, yo iba a la casa de Alicia, había reuniones familiares. La familia De la Cuadra es un parentesco político, pero la cercanía es suficiente para que la historia de ellos impregne la mía también. Además, uno de los hermanos de mi abuela y su cuñada fueron desaparecides.
Mi mamá trabajaba como profesora de Educación Física en muchas escuelas y a mi me cuidaban, fuera del jardín maternal, mi abuela y sus hermanas. Entonces, a los 6 años ya sabía sobre mis tíos desaparecidos, sabía que había habido una dictadura, tuve una noción crítica sobre las fuerzas armadas desde muy temprana edad. Había todo un conocimiento familiar, pese a los distintos posicionamientos políticos en la familia. Por ejemplo, mi abuela misma, para sobrevivir, tomó la postura del “no te metas” y “yo no sé nada”. Pero el dolor y el terror del secuestro de su hermano y su cuñada y de los hermanos de su otra cuñada, la familia De la Cuadra, impregnaron la historia de la familia.
Había un entorno de discusión en casa con valores muy democráticos. A eso se le suma una capacidad maravillosa de mi vieja en lo micropolítico de ser una persona muy contestataria y rebelde, que rompió con la Iglesia cuando quiso separarse de mi papá biológico, que era un tipo violento, lo que la llevó a emprender todo un proceso personal. Cuando ocurrió el 2001 yo tenía 6 años. En ese momento, ella se acercó a la toma del Consejo Escolar de La Plata, donde conoció a mi papá de crianza, un militante del Partido Obrero. Yo empecé a ir desde los 6 años a movilizaciones. Tengo recuerdos de los gases lacrimógenos desde esa edad.
¿Cómo fueron tus primeros pasos como activista? ¿Dónde empezaste?
A los 13 años me enteré de lo que era un centro de estudiantes. Creo que me lo dijo mi papá. Yo iba a la secundaria en el Normal 3 de La Plata, en 8 y 58. Al principio nos queríamos organizar, pero nos negaban ese derecho porque decían que sólo los años superiores podían hacer la conformación.
Cuando entré a cuarto año, nuestro profesor de Historia hacía apología de la última dictadura. Tampoco se organizaba en la escuela un acto por el 24 de marzo. Yo ahí me acerqué al Partido Obrero que, pese a que duré poco, fue mi primer espacio de militancia. Ese año pudimos ya conformar listas y presentarnos para el centro de estudiantes y ganamos. Así comenzó una disputa muy fuerte con la dirección de la escuela y con este profesor. Esto llevó a un ensañamiento de su parte contra el centro. Sin embargo, ganamos en parte esta lucha. Sus horas en nuestra escuela las tuvo que pasar a tareas administrativas.
En paralelo, mientras se desarrollaba esta primera experiencia de centro de estudiantes, fundamos la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios. Esto, al calor también del Estudiantazo de 2010. Nos organizamos para pelear por los arreglos edilicios, por ejemplo, y participamos de la toma del Ministerio de Educación. Fue un periodo de mucha organización, de mucha experiencia combativa organizada.
Cuando terminé la secundaria, yo ya me había alejado del PO y quedé un poco sin espacio. Tuve una experiencia de militancia universitaria pero no se acercaba a lo que había sido la de la secundaria. En eso falleció mi viejo, ni bien entré a la facultad, con lo que se dieron muchos movimientos personales y empecé a pensar desde mi sentir de la sexualidad. Todavía no me pensaba como una persona trans, pero sí venía haciendo mucho esfuerzo por poder vivir mientras que me gustaran los pibes y que esto no fuera una condena a muerte.
Yo venía desde hace rato con la necesidad de conocer a otres a quienes considerara mis pares. Por eso a los 15 salí por primera vez a una fiesta no heterosexual y aluciné. Eso siguió durante varios años, pero sufría con la idea de que no hubiera otro espacio donde encontrarnos que no fuera la fiesta, un lugar en el que no interviene tanto la palabra. Por eso, para los 18 años, todo eso que yo venía viviendo empezó a condensarse y a explotar dentro de mí. Empecé a encontrar la necesidad política de organizarme para enfrentar los sufrimientos que vivía en función de mi diferencia y mi disidencia sexual. Fue un momento de estallido, porque fue rebelarme contra la normatividad gestual (a pesar de venir de una casa de izquierda, el mandato de masculinidad era muy fuerte), fue animarme a transgredir lo estético con la ropa y empezar a darme cuenta de todo lo que había tenido que callar y todo lo que había sufrido por eso.
En este contexto, mientras estudiaba Derecho, fui a unos seminarios sobre políticas sexuales donde había activistas haciendo estudios queer y ahí adquirí algunas herramientas desde las que empezar a pensar. A fines de ese 2013, un día a la noche escuché en la radio un travesticidio, aunque todavía no se hablaba de travesticidio. A la víctima se la nombraba en masculino y las características del homicidio eran de una degradación total. Me morí de impotencia cuando lo escuché y empecé a contactar a las pocas lesbianas y gays militantes que conocía, que eran personas cercanas a partidos trotskistas, pero que muchas de ellas se habían alejado de la militancia orgánica. Decidimos hacer una actividad muy planeada en la plaza San Martín, donde está la casa de gobierno de La Plata.
Después de la actividad armamos la Coordinadora Antirrepresiva LGBT, una experiencia de organización muy piola. Hacíamos acciones en respuesta a ataques y en la zona roja, acompañando a compañeras travestis en un contexto en el que había una modalidad de razzias masivas y allanamientos en las casas. También organizábamos la marcha del Orgullo en La Plata. En eso, empecé personalmente a pensar la posibilidad de considerarme una persona trans. Fue un proceso que me llevó a una retracción muy importante, me puse muy introspectiva. Y esto enmarcado en un contexto de muchísimo miedo, más o menos para el tiempo en que la mataron a Diana Sacayán.
En este momento yo ya me había ido de mi casa. Había dejado Derecho y estaba dando clases, primero en Fines y después en suplencias. También había arrancado a estudiar cine, que fue una experiencia breve porque llegaba muy cansada. Estaba pensando mi identidad, estaba trabajando en un montón de escuelas… Después me dediqué al circo durante cuatro años.
Si ya teníamos el chip de que ser una marica, una travesti, era una vida no vivible, lo que nos pasaba en ese momento a mi y a mis amigas es que lo comprobábamos en el momento. Veíamos que las travas se morían en condiciones tormentosas, indignas, desoladoras. Esto me trajo mucha angustia y me retrotraje políticamente otra vez. Por unos años quedé más metida en la órbita del circo, donde durante un tiempo hicimos una varieté llamada “Feminidades”. Y ya para fines de 2016, luego de mucho procesar y poder vivir mi identidad más libremente, decidí hacer pública mi identidad en la escuela en la que más trabajaba.
¿Cómo fue el proceso de hacer pública tu identidad en la escuela y cuál fue la recepción de la comunidad educativa?
En diciembre de 2016 me presenté ante el aula como la seño Quimey. Era una escuela muy vulnerada, con pocos estudiantes, pero cada uno con una cantidad de problemas que redoblaban la apuesta, expuestos a mucha violencia que replicaban. Lo primero que hice fue comunicárselo al director que tuvo muy buena intención, pero sostenía que era un proceso. Proceso que le pedí que deje en mis manos. Yo le había llevado también impresos artículos de la Ley de Identidad de Género donde se demostraba, por ejemplo, que no necesitaba haber cambiado mi DNI para presentarme con mi identidad.
El día en que me presenté como la seño Quimey, a la mañana, cuando estaban desayunando, aparecía la pregunta “profe, ¿eso significa que sos puto?”. Yo explicaba, “no, soy una mujer trans”. Categorías con las que no me siento tan identificada, pero que iban bien para el caso. Estuve toda la mañana dando clases en distintos cursos con pibes del último año que entraban a cada aula donde yo estaba para sentarse y mirarme. Antes del almuerzo, yo estaba en quinto grado y unos pibes golpearon la puerta (nunca golpeaban la puerta). Cuando respondí, abrió uno de los más malandras de la escuela y me dijo: “Seño Quimey, ya está el almuerzo”. Y yo ahí ya supe que estaba todo bien, y era el día uno.
Si bien lo que vino después, con el comienzo del año escolar, fue una constante provocación, con pibes que me tomaban de punta y me bardeaban, era más un desafío a la autoridad en el aula que yo entendí que no condicionaba el respeto por mi identidad. Ahí también intervino el equipo de orientación, que se comprometió a trabajar con los estudiantes. Así que al tiempo esa provocación también dejó de pasar.
Después hay otras escenas interesantes de la reacción de la comunidad educativa. Por ejemplo la bibliotecaria, que hacía muchos chismes homofóbicos y un día se me acercó con otras y me dijo: “Che, Quimey, nosotras sabemos que con el sueldo docente es muy difícil hacerse un ropero nuevo. No sé si a vos te ofende, pero tenemos un montón de ropa para pasar”. Yo, chocha. Se fue y trajeron seis bolsas de consorcio que habían juntado las maestras con ropa para mi. Yo creo que ella nunca se hubiera imaginado tener una compañera travesti y empatizar con ella. Alianzas. inesperadas.
También, ya con el año avanzado, me enteré un día de que a principio de año habían ido dos familias a quejarse porque la profesora de inglés era travesti. Pero el director les dijo: “Si ustedes no se sienten cómodos yo no tengo ningún problema en redactarles ahora mismo el pase de escuela para sus hijos, para que se los puedan llevar a otro lugar. Pero lo que no les puedo asegurar es que en esa escuela no haya ya otra docente como la profesora de inglés Quimey Ramos”. Las familias no volvieron más y nunca me dijeron nada. Se tuvieron que adaptar.
Si ya teníamos el chip de que ser una marica, una travesti, era una vida no vivible, lo que nos pasaba en ese momento a mi y a mis amigas es que lo comprobábamos en el momento. Veíamos que las travas se morían en condiciones tormentosas, indignas, desoladoras. Esto me trajo mucha angustia y me retrotraje políticamente otra vez.
A todo esto, yo había logrado, tras un año de esfuerzo, empezar a hacer un tratamiento hormonal, que comenzó a principios de 2017. En ese momento había un solo centro de referencia de hormonización en La Plata y lo atendía Claudia Capandegui, una doctora profundamente violenta, que nos violentó a muchas personas trans. Eran profesionales de la salud que acompañaban intervenciones asociadas a la “reafirmación de género” (tratamientos hormonales y reasignaciones genitales) desde antes de la Ley de Identidad de Género. Trabajaban con un paradigma patologizante y se investían de un aire de exotismo. Capandegui hacía seguimiento de los tratamientos de hormonización y su marido, que fue director del Hospital Gutiérrez de La Plata, hacía las intervenciones genitales.
Básicamente lo que hacía Capandegui era que si no te veía lo suficientemente femenina o masculina, en función de tu identidad autopercibida, te maltrataba o te negaba información. Uno de los parámetros que ella utilizaba ni bien te atendía era preguntarte si te ibas a operar genitalmente. Todo su acompañamiento estaba dado solamente en función de que ese fuera tu horizonte, que no fue el mío. Por eso viví un fuerte hostigamiento de su parte; me ocultó y tergiversó información muy seria.
Ante este escenario, empecé a autosuministrarme hormonas, siguiendo lo que otra chica trans que conocía hacía, pero caí en un pozo depresivo. Sin embargo, para ese tiempo, una médica que conocía, mate de por medio, me ofreció formarse y aprender para poder acompañarme. Así le mostré lo que estaba tomando y ella me informó que eso potenciaba rasgos depresivos y que lo que usaba en general no estaba recomendado. Ahí, con su ayuda, cambié el tratamiento y pude vivir una hormonización más cuidada.
¿Cómo surge la Red Nacional de Docentes Trans?
Más o menos para ese tiempo me empezaron a contactar desde medios nacionales, después de una nota que me había hecho una amiga. Eso les subía mucho el rating y me di cuenta de que lo que tenía para decir valía algo. Además, muchos empezaban a titular “la primera docente trans” y yo me dedicaba a ir medio por medio a decir que esos títulos eran injustos porque invisibilizaban a todas las anteriores a mi.
En eso, en uno de los medios aproveché para decir que si había otres docentes trans escuchando, u otras personas trans y travestis vinculadas a la educación, que entremos en contacto. De un día para otro éramos 30 de distintas partes del país en un grupo de Facebook. Para enero de 2018 empecé a trabajar en la Mocha Celis. Ahí aproveché el edificio y en noviembre de 2018 hicimos el encuentro de docentes trans, al que vinieron más de 20 compañeres de distintas provincias. La Red fue una instancia importante para visibilizar las opresiones o violencias con las que lidiábamos y conocer mejor cómo se daba nuestro tránsito por el sistema educativo.
¿En qué estuviste trabajando a lo largo del último tiempo y qué proyectos tenés?
En cuanto a una agenda de derechos, en los últimos años participé en redes y espacios con diversos ejes temáticos. La defensa del acceso a una salud integral para las personas trans y los cuerpos gestantes estuvo sin dudas presente. Desde la colaboración con la conformación del consultorio para la diversidad “La Moma” del Hospital Cestino de Ensenada –del que tengo el orgullo de que los profesionales que lo originaron, Mariela Fulle y Sebastián González Acha, me consideran “madrina”–. La conformación de la Asamblea de Salud TTNB, generada a partir de faltantes de hormonas a nivel nacional en el 2019; la creación fallida de una casa de la comunidad trans en La Plata con el fin de ser un espacio de salud mental comunitario (espacio que no despegó, pudo sostenerse sólo 3 meses, pero dejó sembradas semillas de experiencias fundamentales en mi activismo y en el territorio). Y en el último tiempo, la pelea judicial para que las obras sociales y prepagas cubran los tratamientos que la Ley de Identidad de Género incluyó dentro del PMO (Plan Medico Obligatorio) y que, a pesar de haber sido sancionada hace más de 10 años, no se cumple.
Asimismo, la defensa del acceso al trabajo para las personas trans y travestis, y el derecho a la permanencia –otro desafío lleno de complejidades y obstáculos que comienza una vez que se ingresa– estuvo muy presente. Esto, inevitablemente, primero en el marco de la campaña por conseguir la sanción del Cupo Laboral Travesti-Trans a nivel nacional y, luego, en la lucha por conseguir su completa y óptima efectivización. Desde informes, relevamientos, movilizaciones, jornadas de formación sobre el cupo y prácticas correctas para personal y funcionarios de distintos niveles, hasta abogar por la reincorporación de compañeres despedides. El cupo, no sin numerosas polémicas –entre otras, la ineficacia de su aplicación, ya que llevamos un 10% de ese 1% de puestos que deberían estar ya cubiertos en su totalidad por personas trans y travestis–, ha permitido un cambio de escenario en diferentes niveles. Aún así, permanece con un destino incierto, como todos nuestros derechos fundamentales en el actual escenario político.
En cierto momento comprendí que la experiencia adquirida, y especialmente las herramientas técnicas aprendidas a lo largo de estos años, tiene el potencial de fortalecer las experiencias que otres activistas llevan en su cotidiano. Quienes muchas veces, por lo arduo de su tarea, no logran dejar registro de su hacer. Así, cuando en 2020 ingresé al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), impulsé desde allí y coordiné el Monitoreo de Condiciones de Vida de la Población Trans, Travesti y No Binarie durante el ASPO. Allí entrevistamos a más de 50 activistas de 20 provincias para que den cuenta de cómo el aislamiento afectó el acceso a derechos básicos para nuestra población en todo el territorio nacional, pero también para colaborar en la construcción de un registro de las estrategias comunitarias que les activistas utilizaron para hacer frente a la desidia: un aislamiento que en muchos casos se transformó en una condena de la que muches no hubieran podido salir si no fuera por el sostén de sus redes afectivas y políticas. Lo que no dejó de significar a su vez la suma de una carga aún más pesada de lo que ya era para las organizaciones y los cuerpos feminizados del sostenimiento de las condiciones de vida.
Más allá de que algunas agendas puedan ser nombradas en particular por el peso y la amplitud que tienen (salud, trabajo), el modo de desarrollarlas no es sectario o fragmentario, sino que en el cotidiano son luchas que se imbrican con distintos emergentes o situaciones. Así, la pelea por la situación de las personas privadas de su libertad en cárceles (y la de las travestis particularmente); por las causas sociales, ambientales (por ejemplo, ahora mismo, la pelea que estamos dando les residentes del Delta que llevamos más de 20 días sin luz tras la tormenta del 17 de diciembre, o el apoyo a la lucha del pueblo jujeño contra la reforma de Morales). La pelea contra los crímenes de odio, en especial, aquellos llevados adelante por las fuerzas policiales (como el de Sofía Fernández, asesinada por la policía de la comisaría 5ta de Pilar). La lucha por el acceso a la tierra, a la vivienda y contra la criminalización, como son las del pueblo mapuche en el sur o kollas en el norte (como la pelea que ahora mismo está dando el pueblo de Caspalá), pueden ser distintos escenarios en los que de diversas maneras intento involucrarme.
En cierto momento comprendí que la experiencia adquirida y, especialmente las herramientas técnicas aprendidas a lo largo de estos años, tiene el potencial de fortalecer las experiencias que otres activistas llevan en su cotidiano. Activistas que muchas veces, por lo arduo de su tarea, no logran dejar registro de su hacer.
Considerando tu recorrido, ¿hoy cómo te definirías?
No sólo soy travesti sino también asalariada, con un cuerpo feminizado, comunicadora, latinoamericana. No he considerado nunca que sea provechoso reducir la identidad a un solo aspecto. Soy hija de una docente y un obrero que luego fue docente también, ambos militantes. Luego, también yo misma docente. Bisnieta de una madre de Plaza de Mayo y además orgullosa de haber tenido otra bisabuela aimara, a pesar de la ignorancia y el silencio familiar de décadas. Sobreviviente de violencias múltiples y urdidora de tejidos de planes que buscaron continuamente –y aún buscan– la construcción de otra vida posible para mi y para quienes me rodean. No abogo por una agenda particular: me considero una militante política en un sentido amplio. Busco cambiar la realidad de raíz. Coherentemente, entonces, busco también desarrollar una lucha anticapitalista, antiextractivista y por el socialismo.
Dar una lucha interseccional con todo el cuerpo me ha llevado a participar de distintas redes y vincularme con activistas de diferentes latitudes. Siempre me esfuerzo, por más desgastante que sea, en ir a los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbinas, Trans, Travestis y No Binaries, desde que comencé a ir en 2015, en Mar del Plata. En esos espacios tejí vínculos con compañeras que de otro modo no hubiera conocido. Y así, por ejemplo, conocí activistas de Ecuador que me brindaron la oportunidad de viajar allá en 2022, al encuentro “Reflexiones Críticas”, un encuentro de activismo de mujeres, lesbianas, trans y no binaries, con el propósito de pasar del “identitarismo” a las alianzas basadas en los afectos y las afinidades. Un viaje especialmente rico considerando el contexto: meses antes se daba la huelga general que sacudió a Ecuador. Asimismo, este 2023 participé en un encuentro de activistas trans internacional en Colombia, donde más de 50 activistas de 17 países del mundo nos encontramos a intercambiar sobre nuestros contextos, estrategias, obstáculos y necesidades. Tuve la oportunidad de escuchar activistas de Indonesia, Uganda, Kenia, Brasil, Hungría, entre otros. También a principios del año pasado con la Red de Feministas del Abya Yala, una red de activistas trans-feministas, campesinas y comunitarias -de la cual participo hace algunos años y que conformó una delegación feminista y de derechos humanos-, viajamos a Perú a entrevistarnos con víctimas del golpe de Dina Boluarte y a dar nuestro apoyo a las organizaciones de base que se encontraban contestando el terrorismo de Estado desatado, participamos de las movilizaciones en torno al 8M en Lima. Pisar cada territorio es tener la posibilidad de aprender directamente desde el lugar y su gente, de la historia política y poder comparar procesos. Así, por ejemplo, al haber tenido la posibilidad de viajar a un encuentro de organizaciones de derechos humanos en Sudáfrica, pude aprender de su proceso con la Comisión de la Verdad conformada tras el fin del apartheid y contrastarlo con la experiencia de la CONADEP en Argentina.
Viajar te da la posibilidad de salir de pensar las condiciones políticas locales de un modo ensimismado y, en cambio, observar los procesos políticos con la rigurosidad que te brinda el tener una perspectiva internacionalista. Así, las consonancias que se encuentran entre las luchas que se dan en un territorio y otro nos dan claves sobre los planes del mercado y las necesidades capitalistas pero, más aún, nos da la posibilidad de aprender las estrategias utilizadas por los movimientos sociales en cada lugar, cuáles fracasaron y cuáles han sido victoriosas, aunque sea parcialmente. Y pensar en articularlas.
¿Qué esperás de este nuevo gobierno en términos de derechos para las personas trans-travestis y qué rol pensás que tendrá la militancia LGBTIQ+ en este escenario que se muestra represivo?
Este contexto local, que se configura sobre nosotres tan incierto como amenazante, no es sino una expresión más de un fenómeno internacional: la radicalización de las derechas (entiéndase, del mercado), para seguir manteniendo sus lógicas de producción irracionales, contaminantes, insostenibles de otro modo que no sea a costa de la vida misma y su pluralidad. Siendo así, entonces, solo hay pocas certezas: la primera, es que si algo nos espera, de seguro, es la lucha. La segunda, que esa lucha tiene muchas más chances de triunfar si se articula internacionalmente. Y tercero, que la fragmentación de las disputas sociales sólo agudiza el resentimiento entre pares, del cual el mercado depende para imponer sus planes (atizar el odio de los trabajadores informales contra los asalariados, o de los hombres contras las mujeres y disidencias, por ejemplo).
Eso ordena la pelea para las disidencias y las feministas: ante la fragmentación y la desmoralización, llegó la hora de, sin dejar de marcarle la cancha a nuestros pares (porque no vamos a dejar de marcarle el límite, por ejemplo, al compañero varón que acapara el micrófono), ocupar todo espacio de organización social, ya sea asamblea laboral, vecinal, sindicato o lo que sea que nos corresponda. Ocupar el lugar que hemos tomado por necesidad ya tantas veces en los conflictos, como en las jornadas del 2001, y en los procesos de organización. Pero ya nunca más negadas o invisibilizadas, para que después el cuerpo que simbolice la lucha sea uno masculino. Ocupamos el lugar que nos tocó defender, es decir el de la vida de millones frente a la voracidad de unos pocos. Pero ya nunca más negadas del protagonismo que tenemos en esos procesos. Abrazar la lucha con la certeza de que, aunque cueste, es lo más hermoso y potente a lo que le podemos dedicar la vida.
Ocupamos el lugar que nos tocó defender, es decir el de la vida de millones frente a la voracidad de unos pocos. Pero ya nunca más negadas del protagonismo que tenemos en esos procesos. Abrazar la lucha con la certeza de que, aunque cueste, es lo más hermoso y potente a lo que le podemos dedicar la vida.


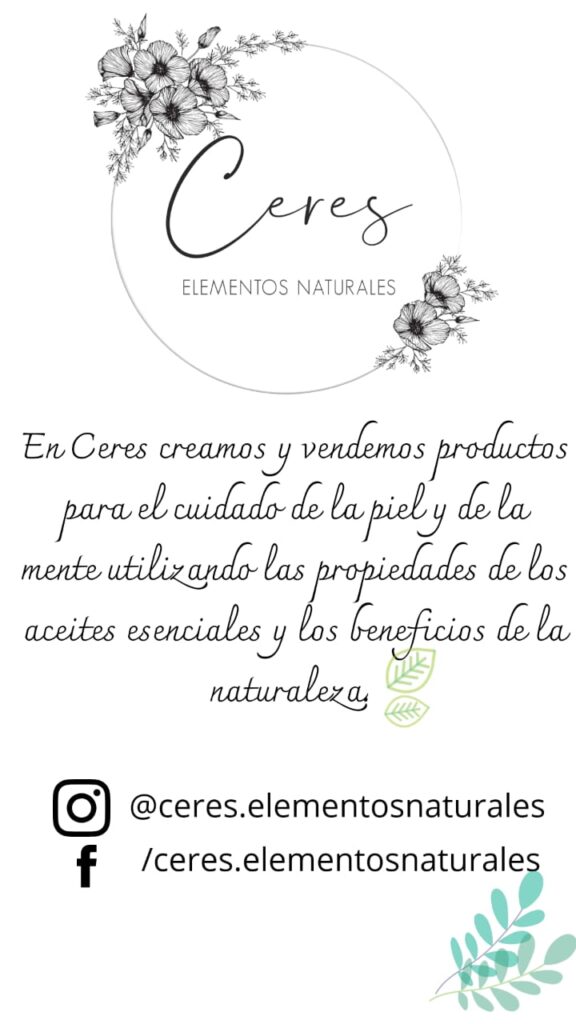






0 comentarios