Por Laura Charro
En África empezó el viaje humano en el mundo Eduardo GaleanoDejamos atrás las historias de guerrillas y capos narcos para empezar a escuchar, con sólo acercarnos a la costa colombiana, el sonido de tambores y de redes lejanas que se estrellan en el mar de la mano de los pescadores que se ven desde la playa. Al calor intenso que Colombia nos tiene acostumbradas, se le suma la sal del mar que se pega en la piel. Una población costeña de acento diferente, energías nuevas y tradiciones que hablan sobre una herencia imborrable: África.
Dicen los que saben en Cartagena de Indias que la mayor siembra de África en América está en la palabra y el sentir. La ciencia, tan occidental, europea y elitista les quitó, también, la palabra. En años interminables de conquistas absurdas, sometimiento, esclavitud, fuerza de trabajo del europeo, muertes y torturas. Los negros y negras del África sufrieron la travesía de la muerte, fueron sometidos y cazados. No eligieron venir a América. La palabra robada dio lugar al sentir y a la expresión de danzas y tambores, de dioses que no habitan el cielo sino la tierra, en comunión con lo humano. El cartagenero hoy toca sus tambores con alegría caribeña, con esa pasión que se ve en las expresiones del rostro y el cuerpo; pero también toca para expresar una deuda con los ancestros, un dolor creativo expresado en clave musical. Poderosa. Que golpea el pecho de quien la escuche.En estas tierras se canta con versos y a ritmo de Bullerengue que “…en Cartagena, las murallas las construyeron los esclavos, a punta de latigazos y amarrados con cadenas…” Murallas enormes, macizas, erosionadas por la brisa y la sal del mar, que rodean el centro histórico y forman la llamada Ciudad Amurallada. Hoy son el atractivo principal de la ciudad costeña. Ciudad de mar, de raza negra, de pescado frito, arroz cocido en leche de coco y patacón pisao.
Si nos alejamos de la zona turística (Centro Histórico y barrio Getsemaní) podemos encontrarnos con un rincón de herencias de pescadores y música cartagenera, donde la resistencia centenaria se actualiza en el presente y se hace lucha por el territorio: el barrio La Boquilla. Desemboca en un mar de aguas calmas y playa ancha; hacia adentro, el barrio es humilde, sin calles asfaltadas, ni hoteles de lujo, ni turistas gringos. El barrio, de comunidad afrodescendiente, se vive afuera de las casas, el patio es la calle y la playa, con música, niños y niñas que remontan barriletes, juegan al beisbol, bailan al ritmo de la Champeta y el Vallenato, corren por los pasillos estrechos del barrio y vuelven a casa cuando cae el sol. A muy pocos metros se levantan los grandes hoteles de muchas estrellas, edificios de lujo, barrios privados. Porque es una zona tentadora que mira hacia el mar y tiene las playas más bellas de la ciudad. El proyecto de transformar a La Boquilla en un lugar de inversiones millonarias está en pugna porque hay una población en resistencia, en lucha por el territorio, logrando leyes que los resguarden del brutal avance de capitales extranjeros y locales, defendiendo así también su cultura e identidad. Esa que ya fue profanada y arrancada hace cientos de años a sus ancestros y que se defiende con el legado dejado y se invoca al sonido de tambores. Tambores de resistencia, ancestrales y sagrados.
La Escuela de Tambores de Cabildo (el Cabildo eran las negrerías, cofradías donde los católicos europeos llevaban a los negros y negras que se aglutinaban para mezclarse, relacionarse, hacer música y preservar sus valores culturales ancestrales y arrancados), desde el año 2008 interviene en La Boquilla recuperando las prácticas culturales de la Herencia Africana (así, con mayúsculas) a niños y niñas y los juegos, rondas y cantos tradicionales como activos culturales de la oralidad en donde se encuentran los saberes ancestrales en recuperación. Junto a su director, Rafael Ramos, pudimos estar presentes en una actividad denominada Encuentro de Saberes y Circulo de la Palabra para el Rescate de Cantos y Juegos Tradicionales Afro, de tres jornadas intensas y hermosas en la enramada a orillas del mar, en pleno barrio boquillero. Durante tres días disfrutamos de saberes, música, sonido de tambores de nuevas y viejas generaciones, comidas típicas, juegos infantiles de velorio (porque “vivimos, procreamos, morimos y nos entierran bailando”) y el sol de La Boquilla que iluminaba hasta el atardecer como escenario inmejorable a orillas del mar.
Cartagena de Indias dicen que hay dos: la turística de fotos en la ciudad amurallada, hoteles céntricos y noches de rumba, bares y tragos en el barrio Getsemaní y la otra, la que es enorme, alejada, con trayectos en busetas (buses) lentas y acaloradas, con un pueblo que no vive del turismo masivo, que enfrenta resistencias y luchas diarias, una ciudad que tiene carencias que no se ven en las fotos de folletos turísticos, al ritmo de una ensordecedora champeta y aromas de arepa de queso. Nostras supimos mezclarnos en las dos y disfrutarlas de igual manera. Y nos llegó al alma. Porque este viaje largo, que no sabemos cuándo terminará, para mi ya tiene un primer objetivo cumplido: haber llegado a conocer Cartagena de Indias (ese nombre que siempre me pareció tan bello) y desde adentro. Son esos sueños que se cumplen en vida…aunque como dicen por acá: la vida no se agota ni siquiera con la muerte.
Blog: https://mujerenviaje.wordpress.com/2014/09/11/cartagena-de-indias-tierra-de-herencias-y-tambores/


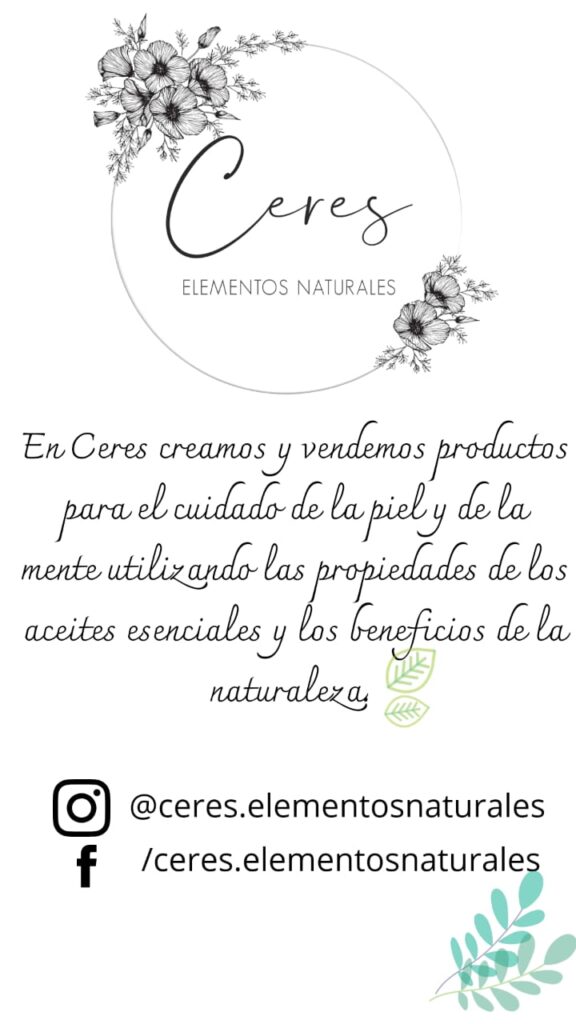






0 comentarios