Melisa Cabrapan Duarte*
El comercio sexual es un tema controversial. Esto significa que existen diversos posicionamientos, perspectivas y formas de intervención o legislación, que disputan significados contrapuestos. Las experiencias vividas en el comercio sexual son múltiples y representan distintas subjetividades y trayectorias que le dan mayor complejidad e impiden una única definición. A su vez, los feminismos en sus expresiones activistas y teórico-académicas reflejan discrepancias en su interior. No hay acuerdo sobre determinados aspectos o dimensiones y -lo que es más preocupante- tampoco un diálogo entre perspectivas que contribuyan a generar mejores condiciones para lxs involucradxs en el comercio sexual y que contrarreste las violencias que se producen y reproducen de distintos modos en estos entornos.
Las formas de participación en el comercio sexual así como la autopercepción de éstas son diversas y, en este sentido, la referencia a “prostitución” es limitada, además de encubrir una valoración moral negativa: “prostituir” como sinónimo de “corromper” o “degradar”. Por el contrario, hablar de comercio sexual habilita una diversidad de actividades o intercambios sexoeconómicos: sexo comercial, alterne o copeo, baile erótico, pornografía, sexo virtual, acompañantes, entre otras posibles. También permite contemplar las distintas formas de inserción en el mercado sexual, considerando que existen distintos grados de consentimiento/coerción, al tiempo que posibilita dirigir la mirada no sólo a la oferta sino también a la demanda, para indagar los sentidos existentes en torno a los consumos en sus distintos contextos.
Por todo esto, la categoría de comercio sexual nos permite evitar el peligroso reduccionismo que crea e imagina escenarios y sujetxs distantes de lo que sucede y de quienes están allí y, sobre todo, recuperar lo particular a partir de un proceso de contextualización que hace énfasis en las formas específicas que asume el comercio sexual en sus distintas localizaciones y con características propias según las coordenadas espacio-temporales en las que se encuentre, y según lxs actorxs que participen en esas tramas de relaciones.
Sin embargo, en los últimos años, en el contexto nacional, pero también internacional, a la hora de hablar, de ver o de escuchar sobre alguna actividad relativa al comercio sexual el tópico vinculante ha sido y es la trata de personas y, en particular, la que tiene fines de explotación sexual. Distintos organismos supranacionales han priorizado el combate al tráfico de personas y la explotación laboral y sexual, tanto de niñxs como de adultxs, volcando su atención y también subsidios a los países alineados con el proyecto. Así, si bien desde fines del siglo XIX distintas organizaciones, reuniones o legislaciones internacionales se pronunciaron e iniciaron acciones contra “la trata de blancas” -como se llamaba en ese momento ya que hacía referencia al tráfico de mujeres europeas hacia países subdesarrollados-, en el año 2000 se llevó a cabo la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Palermo, Italia, donde se delinearon Protocolos para prevenir, combatir la trata de personas y asistir a las víctimas a través de una cooperación entre Estados. De esta manera, en el 2002 la Argentina ratificó la Convención llamada “Protocolo de Palermo” (Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños) y el “Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire” (Ley N° 25.632). Pero estos protocolos no explicitaron una postura determinada respecto de lo que definen como tráfico o migración cuando éstos se vinculan con la “prostitución” -como es nombrada- y, por lo tanto, los gobiernos que los incluyeron en sus políticas, tendieron a aplicarlos según su posicionamiento frente a la problemática.
Desde el año 1936, con la Ley Nacional de Profilaxis N° 12.331 Argentina se convirtió en un país abolicionista al prohibir “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella” y penalizar a quienes los sostengan, administren o regenteen (con la “excepción reglamentarista” que duró dos décadas -1944/1964- y que, a través del Decreto N° 10.638, modificó la Ley de Profilaxis e incorporó excepciones a la prohibición de casas de prostitución atendiendo a “necesidades y situaciones locales” y la no penalización de las mujeres que voluntariamente trabajaran y de lxs administradorxs de las casas autorizadas). De este modo, la facilitación de la prostitución (tanto de argentinxs como de migrantes, menores o mayores de edad), incrementándose la pena si existiese engaño, violencia o cualquier forma de coacción, fue catalogada como delito en el Código Penal de la Nación, no así a la prostitución independiente. Mientras que las disposiciones sobre la prostitución en la vía pública quedaron a cargo de las provincias en los códigos penales provinciales o comunales y contravencionales, administrados por la policía.
En este marco existente, en el año 2008 se sancionó la Ley Nacional N° 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” orientada a combatir la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual. Si bien hasta el año 2012, la ley contemplaba en su artículo 2° la distinción entre prostitución forzada y libre en diciembre de ese año, fue modificada y se puso el énfasis en que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”. Esto, por un lado, daba lugar a que podía existir “consentimiento” (cuestión que vuelve contradictoria en sí misma a la política de trata) y, por otro, convertía la actividad voluntaria en delito, y a quienes la practiquen de manera consentida en víctimas, si existiera un/a tercerx que obtuviera algún tipo de beneficio (Ley N° 26.842). De esta manera, desde los inicios de la vigencia de la ley se incrementó en distintas provincias la búsqueda y detección de locales donde se promoviera la prostitución (inclusive en el marco de prohibición abolicionista previa) y, en consecuencia (la reafirmación de) su cierre. Paralelamente, este nuevo marco regulatorio volvió difusa o dejó de distinguir la trata de personas con fines de explotación sexual del ejercicio voluntario de toda actividad inscripta en el comercio sexual desenvuelta en espacios privados, como cabaret o whiskerías o en departamentos privados. Y, a su vez, esa no distinción dejó de reconocer la autopercepción como “víctima” o “no víctima”, lo que afectó y afecta en términos reales la cotidianeidad de quienes participan en el comercio sexual de manera consentida, generando mayores violencias e, inclusive, produciendo nuevas.
Así, en la actualidad, en este marco regulatorio abolicionista y, luego, de combate a la trata de personas, se promueve la erradicación de la “prostitución” con medidas legales que no implican o no deberían afectar a las trabajadoras sexuales (que así se reconocen o que entienden la actividad en términos de trabajo), sino dirigir la atención a las víctimas. Pero si el abolicionismo (que es la perspectiva que orienta las legislaciones existentes) sostiene que la prostitución es una violación de los derechos humanos de las mujeres así como una de las mayores expresiones de la violencia patriarcal: ¿Dónde reside la posibilidad de entender y aceptar que las múltiples participaciones en el comercio sexual pueden responder a actividades económicas elegidas? O, ¿Por qué desde el abolicionismo argentino tampoco se aboga por un modelo prohibicionista que implicaría la criminalización y persecución de todas las personas que participan en el comercio sexual? Es evidente que esto supondría un explícito no reconocimiento de la autopercepción y, en consecuencia, una contradictoria violencia promovida y ejercida desde el feminismo mismo. Lo que ya está sucediendo en la práctica. La agenda abolicionista combinada con el avance antitrata debe buscar y encontrar situaciones de engaño y explotación en el comercio sexual, criminalizar a lxs proxenetas y rescatar a las víctimas. Esto lleva a que se coordinen y realicen operativos y allanamientos en lugares donde se sospecha que hay trata, que se rescate a víctimas que en muchos casos no se reconocen como víctimas y que, en tanto eso, no quieren ser rescatadas, y que se criminalice a un/a tercerx, sin importar quién sea o cómo participe en esa trama de relaciones (por ejemplo, puede tratarse de una trabajadora sexual). Los marcos regulatorios y los procedimientos legales punitivistas exigen víctimas y victimarixs.
Pero si la trata está en los cabarets, en las whiskerías, en los bares de alterne o en los privados, “al alcance de nuestra vista, e interacción” por decirlo de algún modo: ¿Por qué hay menos víctimas de explotación sexual que mujeres que por distintos motivos, condiciones y posibilidades están allí? Motivos, condiciones y posibilidades que poco conocemos pero que mucho juzgamos. Porque nos resulta social y culturalmente más admisible concebir la participación en el comercio sexual como explotación que como una actividad “elegida” en un abanico más o menos acotado de opciones. Porque nos resulta social y culturalmente más fácil pensar la inserción en el mercado del sexo como una actividad que corrompe, degrada y violenta a quienes lo hacen, que pensarla como un trabajo donde los ingresos que se obtienen a través de él superan los que se obtendrían realizando otro trabajo, en una predominante precariedad e incremento de la precarización laboral. Porque nos tranquiliza más que la clausura y prohibición de locales con oferta sexual (presuponiendo que la relación de dependencia en estos ámbitos siempre implica coerción) sean acciones para combatir la trata, que asumir que la clandestinidad del comercio sexual está en intensivo y peligroso incremento. Clandestinidad que sí habilita un terreno favorable para situaciones más coercitivas y violentas y para el accionar de quienes se benefician de las redes de explotación, incluidos agentes institucionales tales como la policía.
El sexo comercial y los sitios que lo promueven se convirtieron en el punto de mira del combate a la trata de personas con fines de explotación sexual, ya que se definió legal, teórica y moralmente que allí inicia. Se importaron modelos de intervención de países geopolíticamente líderes, especialmente diseñados para el “Tercer Mundo” y para ayudarlos a afrontar sus problemáticas sociales, y protocolos que en la acción resultan ineficaces por su rigidez. Se simplificaron las múltiples y diversas perspectivas sobre el comercio sexual, elaboradas profundamente desde las teorías feministas, dando lugar a la imposición de un feminismo abolicionista que al mismo tiempo que pretende erradicar la violencia machista y su máxima expresión hacia las mujeres, niega las voces de mujeres que participan en el comercio sexual sin experimentarlo de ese modo o que, inclusive, la viven y conciben como trabajo. Detrás de estas operaciones queda claro cuáles son las valoraciones culturales y morales que orientan y determinan cómo debe ser la sexualidad, el sexo y los vínculos entre las personas, definidos de manera predeterminada e incuestionable como separados de la economía o del dinero. En un mundo neoliberal que todo lo mercantiliza, deberíamos preguntarnos por qué nos espanta o sorprende el comercio sexual cuando todo tipo de intimidad está intervenida por distintos intercambios materiales, en distintos grados según los vínculos intersubjetivos que se establezcan.
Sin embargo, en este marco y en esta compleja discusión parecería que poner “la etiqueta de la trata” a todo lo que nos indigna nos resuelve nuestras incómodas contradicciones y evita que nos hagamos preguntas. Preguntas que nos alerten sobre lo peligroso que es sobre-explotar y sobre-valorar el discurso y accionar de la batalla contra la trata como salvación de todo y de nada al mismo tiempo. ¿Y si antes -o después- de hacer afirmaciones heredadas y “algo” impuestas nos preguntamos lo que -a primera vista- parece incuestionable?
Una opción es quedarnos discutiendo si la “prostitución” es o no un trabajo, si la “prostitución” representa una de las mayores formas de violencia o si el comercio sexual siempre supone trata de personas. Otra opción sería escuchar y atender a las demandas de distintos colectivos que participan en el mercado del sexo. Porque la realidad, y las diversas experiencias señalan que hay quienes quieren estar allí en tanto obtienen beneficios en términos económicos, de lucro y hasta de placer y disfrute del trabajo que realizan. Aunque también hay quienes cuyas condiciones, condicionamientos y necesidades lxs llevaron a consentir más o menos su inserción en el comercio sexual, y no necesariamente se autoperciben como trabajadorxs sexuales. Sino que es uno de los modos que encontraron para sobrevivir a partir de un cálculo que satisface las exigencias de cómo vivir en este sistema y sostenerse a sí mismxs y, en la mayoría de los casos, a sus entornos familiares. Y también están las experiencias de quienes no quieren estar allí, de quienes han sido coercionadxs para estar allí o que han participado en el comercio sexual aborreciéndolo y negándolo.
Es atendiendo a este universo diverso que debemos hacernos preguntas. Preguntas que nos incomoden al tiempo que nos alerten sobre lo peligroso que es quedarnos con un solo discurso. Si analizamos el comercio sexual únicamente desde el “punto de mira” de la trata estaremos obviando las relaciones voluntarias que tienen lugar en él y las estrategias que muchas mujeres tienen para moverse, desenvolverse y que van rediseñando día a día con las normativas que parecen avanzar contra ellas, en vez de con ellas. Y, en su contracara, si analizamos el comercio sexual desde un punto de vista romantizado, donde la autopercepción de “ser puta” está exenta de conflicto, y donde sólo se reluce la autonomía, la decisión y el placer del trabajo sexual, también estamos obviando situaciones de menor satisfacción y de elección en un abanico acotado de opciones, también existentes en estos espacios.
Aunque parezca un poco trillada, la propuesta es mediar. Pero: ¿Cómo mediamos a través de la política pública que en sí misma es simplificadora? ¿Cómo mediamos “los feminismos”, porque tanto en su constitución histórica y diferencias ante distintos temas, en el presente no podemos hablar de (un solo) “feminismo”? ¿Cómo mediamos sin caer en idealismos, sin omitir voces, sin afectar las subjetividades que no estamos reconociendo? Y, sobre todo, ¿Cómo mediamos sin reproducir o generar nuevas desigualdades y violencias contra las que supuestamente luchamos? Es en el marco de reconocimiento de las múltiples experiencias en el comercio sexual que debemos, desde el activismo feminista, desde su producción teórica y desde la agenda gubernamental buscar y reclamar justicia social. No una entendida desde un universalismo etnocéntrico -y androcéntrico- que define un sólo modo y medio de justicia, sino desde la definición de una base común para el diálogo entre las diferencias. Si no existe reconocimiento de lo distinto, de “lo otro”, de “lxs otrxs”, nunca podrá haber representación, y menos aún redistribución política y económica. Y no se trata de exigirle sólo al Estado ese reconocimiento, porque sería contraproducente dejar todo en sus manos patriarcales. Se trata de no producir nuevas matrices de poder, control y vigilancia disfrazadas de feminismos interesados en combatir maternal y moralmente las desigualdades en todas sus expresiones y a través de la persecución, victimización y criminalización de nosotrxs mismxs.
El reconocimiento entre nosotrxs mismas debe ser principalmente para cuidarnos entre nosotrxs mismxs de la violencia machista e, irónicamente, de las violencias que creamos nosotrxs mismxs como consecuencia de nuestros desacuerdos.
*Antropóloga feminista. Licenciatura en Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocultural. Becaria doctoral del CONICET.


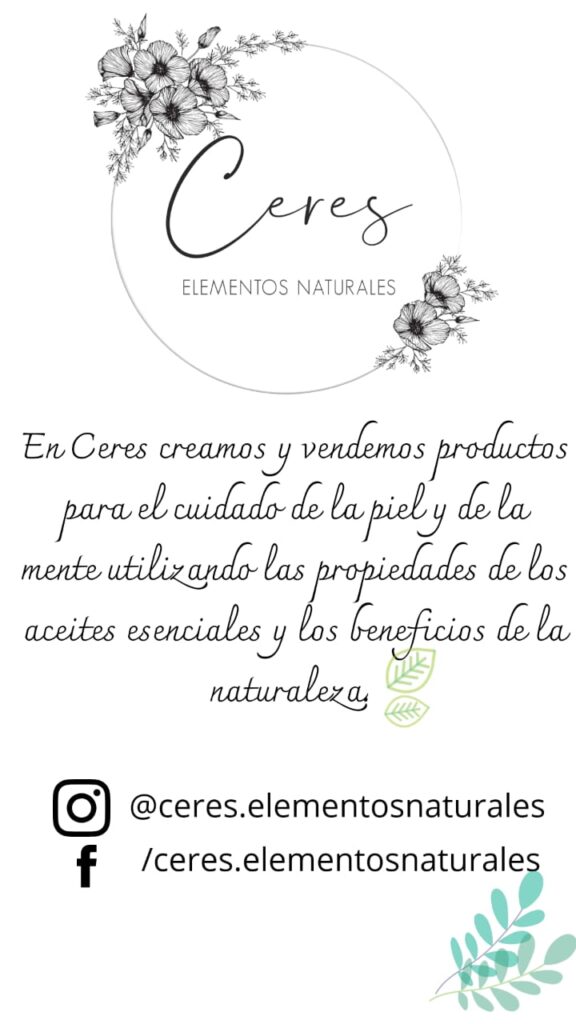


0 comentarios