Entrevista a María Luisa Peralta
Por Sofía Espul
María Luisa es rosarina, pero al finalizar el secundario decidió trasladarse a Buenos Aires para estudiar la Licenciatura en Biología en la Universidad de Ciencias Exactas. Se autodefine como lesbiana femme, anarquista, activista, archivista, madre y no monogámica.
En esta entrevista comparte sus más de 20 años de trayectoria como activista lésbica y LGTB, los proyectos de los que formó parte, les compañeres que se cruzó en el camino y su visión sobre el contexto actual en Argentina.
| Esta nota forma parte del proyecto “Iconos LGBTT+ de Argentina” del programa de formación “Comunicar Diversidad”, en colaboración con Wikimedia Argentina. |
Los inicios
¿Cómo fueron tus primeros pasos en el activismo lésbico?
Empecé en el 96´ en Lesbianas a la Vista. Compraba la revista NX, fue fabulosa. Quien nació en entornos digitales, no se imagina que nos comunicábamos por papel, que la gente ponía los contactos personales en papel. Uno buscaba grupos en las revistas y aparecían las direcciones de las organizaciones. Ahí salió el anuncio de estas reuniones y entonces fui a ver qué onda. En el 95´empecé en los grupos de reflexión y en el 96´ a ser parte del grupo de militancia.
Lesbianas a la Vista hacía distintas cosas, tuvimos muchos grupos de reflexión, llegamos a tener como 5 paralelos. Había uno que era entre lesbianas que habían pasado situaciones de violencia, otro de lesbianas que habían sido madres en contextos heterosexuales. Teníamos también cosas de visibilidad en la calle, todo un grupo artístico, una biblioteca, atendíamos llamadas telefónicas de gente que nos consultaba cosas, cine, grupos de estudio. Funcionaba dentro del movimiento LGTB en donde teníamos una discusión bastante fuertecita entre los grupos que eran separatistas y los que éramos LGTB. Esta historieta de las TERF de novedad no tiene nada, incluso muchas de las de ahora son las mismas con las que discutíamos en los 90´. En ese momento se llamaban separatistas, se articulaban solamente dentro del movimiento de mujeres e iban solo a los encuentros de mujeres, pero no te iban a la marcha del orgullo. Lesbianas a la Vista no, teníamos acciones coordinadas dentro del movimiento, por ejemplo con la derogación de los edictos judiciales. Ese fue mi primer grupo de activismo.
¿Y cómo funcionaban?
Funcionábamos en las casas particulares. En un momento recibimos dinero de Global Fund for Women, de Astraea, de Mama Cash para pagar el alquiler de un lugar, entre otras cosas. Había toda otra discusión en torno a recibir o no dinero. En general las separatistas eran de la línea del feminismo autónomo y entonces estaba mal visto recibir dinero, más que nada si venía de organizaciones del exterior, nada que ver con la discusión contemporánea donde el dinero viene del Estado. Circulaba mucha gente en las distintas actividades y después, para fin del 2000 inicios del 2001, tuvimos que cerrar porque ya no lo podíamos sostener. La dolarización nos había complicado, recibíamos el dinero en dólares y no rendía para nada, los costos habían aumentado y además estaba todo ese cambio cultural y de subjetividad impuesto por el menemismo. La gente que se acercaba a las organizaciones cambió la forma de vincularse y en vez de ser gente que venía a espacios comunitarios y de militancia pasaron a ser consumidores. Mentalidad consumidor y cliente, yo vengo acá por este servicio, no había ningún compromiso con el sostenimiento, con la cosa colectiva. Fue muy notable ese cambio cultural. Había dos o tres espacios más y todos fuimos cerrando. Fue el endurecimiento de la situación económica, vino la crisis del 2001, todes precarizades… Ay que revival…!
En este recorrido, ¿Cuáles fueron tus círculos de activismo a lo largo de estos años?
Estuve en muchos lugares. Cerramos Lesbianas a la Vista y empezamos otro grupito que se llamaba Lesbianas en Lucha. Tuvimos ahí unas discusiones brutales porque estaba Diana Azcárate que era una lesbiana trans de La Plata, investigadora del Conicet, astrofísica, militante en los 70´. Las discusiones fueron tremendas de nuevo con las separatistas, porque ¿cómo iba a haber una trans lesbiana en un grupo de lesbianas? Con este grupo fuimos al Foro Social Lesbiano en Porto Alegre en 2003 y entramos en contacto con otros grupos, confluimos y formamos “Acción política LGTTB”. Después ese grupo se desarmó, lo debemos haber terminado en 2004/2005, a fines de 2006 nació mi hijo. Eso también fue toda una gran complicación porque de comaternidad lésbica en esos años, no había nada. Vacío legal, pagabas todo particular, muy complicado.
En 2008 formamos Lesmadres, que era un grupo de activismo de maternidades lésbicas, lesbianas que teníamos hijos o que estaban intentando quedar embarazadas. Y casi al mismo tiempo, empezamos a armar Lesbianas y Feministas por la despenalización del aborto: de ahí nace la línea de aborto “Más información, menos riesgos” que fue el primer grupo que dio información sobre el uso de misoprostol. Mucho antes que el socorrismo y, lo voy a decir, lo importante es que la mayoría éramos lesbianas, era un grupo con una neta impronta lésbica y con toma de decisiones lésbica, entonces esa supresión posterior que hubo donde parece que el socorrismo fue el primero que dio información sobre el misoprostol no puedo dejar de leerla como una cosa profundamente heterosexista y lesbofóbica, por eso menciono esto. De la línea de aborto y lesmadres, de ambos me fui en 2010, en ese momento estábamos armando el Bachi Trans. Estuve un poco en ese armado, pero sobre todo antes del bachi fue el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Venía bastante agotada, mi hijo era chico, estaba económicamente muy mal, estaba más para tomarme un paréntesis pero Lohana me llamó y me dijo “tenés que estar”. Entré en el Frente, ahí trabajamos bastante, era muy chico, muy pocas lesbianas, de acá de Buenos Aires éramos 4 de hecho, el frente estuvo muy bien, salió la ley y se desarmó.
En algún momento de 2010 Mabel Bellucci presentó su libro Orgullo, la biografía de Carlos Jáuregui. La Belu en una de las presentaciones quiso hacer una ronda de conversación lésbica. Nos invitó a varias a que habláramos muchas militantes lesbianas, la mayoría ya con unos cuantos años de militancia, esto quiere decir con mucha historia entre nosotras y dijimos: “che estás juntando gente que se ha peleado mucho”. Igual fuimos todas pensando que íbamos a una batalla campal, de hecho se hizo en la Librería de Mujeres, un espacio súper separatista y TERF, que a muchas de nosotras no nos querían ni un poco. Entraron todas, incluso tipos porque muchas de nosotras veníamos de la militancia LGBT, con compañeros gays, compañeros y compañeras trans, se permitió la entrada a todo el mundo. La conversación, contra todo pronóstico salió bien, civilizada, todas hablamos, quedamos muy asombradas de lo bien que estuvimos, no nos creíamos capaces de tanto. Entonces, Ilse (Fulskova) dijo: “chicas esto fue divino, tenemos que hacerlo de nuevo, organicen otra conversación” y ahí empezamos a organizar. La (Gabriela) Adelstein también estaba de acuerdo, empezamos varias y finalmente quedamos cinco personas: val flores, Canela Gavrila, Gabriela Adelstein, Fabi Tron y yo. Organizamos durante 2011 una serie de encuentros que se llamaron “Diálogos críticos del activismo lésbico”, fueron cinco reuniones, cuatro en Casa Brandon y la última en Tierra Violeta. Masivas, setenta, cien, ciento veinte personas. Gente que estaba convocada a discutir política lésbica, no a discutir una efeméride o una agenda. El planteo era: vamos a discutir en qué estamos en nuestro pensamiento lésbico, en nuestra política lésbica, en qué están los grupos. Por lo que era notable que fuésemos tantas, había gente que venía de otras provincias para asistir a las charlas, era increíble.
El trabajo de archivo
¿Cómo surge tu rol de archivista, desde Potencia Tortillera en adelante?
En septiembre de 2011 presentamos Potencia Tortillera, el archivo digitalizado. Empezamos con esto de los diálogos y pensamos en recuperar las cosas. Hago archivo personal desde que empecé a militar en el 96´, voy siguiendo los pasos de Marcelo Ferreryra y de Alejandra Sardá. Sobre todo de Marce porque cuando empecé a militar él ya estaba ahí con toda una historia, un tipo con un activismo muy pro-sexual. Yo trabajo a nivel internacional, Marcelo también, es un gran organizador del activismo LGTB en América Latina y él ya hacía archivo. Cuando empecé a militar, él todavía estaba en pareja con Cesar Cigliutti, con quien tenía la biblioteca y archivo gay lésbico. Yo empecé a guardar todo, cada marcha, cada volante y Alejandra hacía con Chela “Escrita en el cuerpo”, que era un archivo-biblioteca lésbica y bisexual que se alojaba en el local que teníamos con Lesbianas a la Vista.
Para la Semana Santa de 2012 armamos la primera Celebración de las amantes, jornada de reflexión y política lésbica, que fueron 4 días en Córdoba. Muy organizadas en torno a la poesía de Wittig, de su poética. Había 3 ejes: cuerpo, política y relaciones; habíamos invitado a compañeras para hacer mesas sobre cada uno de esos ejes. Eso lo hacíamos nosotras desde “Potencia Tortillera”, junto a activistas de Córdoba que se encargaron de toda la logística local. En 2014 hicimos la 2da Celebración, también en Semana Santa, pero esta vez en Rosario. De las que habíamos estado en la organización de la primera solo quedamos Fabi Tron y yo, algunas ya se habían ido del archivo. Las dos fueron muy grandes, ciento cincuenta, ciento setenta lesbianas, eran muchas. Además, era completamente autogestiva, no había financiamiento de ningún lado, se alojaban en casas de las compañeras.
Pasaron las dos celebraciones, después ya no las hicimos más y seguimos con el archivo. Para fines del 2015 me fui de Potencia Tortillera. A inicios de 2016 arrancamos en el marco del CEDINCI un nuevo archivo que se llama “Sexo y revolución”, Programa de memorias feministas y sexogenéricas. Al inicio éramos unas 15 personas, ahora somos menos, han pasado años, en el medio la pandemia que trastornó muchas cosas. Sigo estando ahí, su característica es ser archivo físico y político, no recoge situaciones personales. Por ejemplo, el archivo de la Memoria Trans tiene todo un valor orientado a recuperar vida cotidiana, y está bien, ¿viste que parece que las travestis no tienen vida cotidiana? Gente que ha tenido problemas para tener recuerdos, la travesti existe solamente mientras hace trabajo sexual, no tiene vida. ¿Quién cuenta la historia, no? Digo esto porque me importa mucho dejar en claro que no estoy haciendo un comentario negativo sobre ese enfoque, sino marcando que cada archivo tiene distintos enfoques y características. Esto de que es físico, es importante porque logramos salvaguardar varios archivos personales. Algo que ha pasado con muchos activistas LGTB y feministas, es que la gente se murió y las familias tiraban todo porque no le daban ningún valor, porque este gay era la vergüenza de la familia, esta tortillera… Hubo otras situaciones, por las historias de vida, por situaciones precarias, hubo gente que se tuvo que mudar mucho, muchas veces a lugares más chicos y se desprendió de cosas que dañó la humedad. Entonces ahí se recuperaron archivos personales de viejos militantes LGTB, de la primera CHA, ¡el archivo de Sara Torres! Yo tuve una relación personal con Sarita, la conocí cuando estábamos con la derogación de los edictos. Ella es una gran archivista, tenía una habitación de su departamento en la calle Defensa que era su archivo, eran estanterías y estanterías de colecciones de revistas feministas enteras, volantes, panfletos, pins, lo que sea. Sari empezó en un proceso de Alzheimer medio rápido y estaba el riesgo de qué va a pasar con todo este material. Y bueno, ella lo donó a Sexo y Revolución. Así se guardaron las cosas que tenía Ilse, las de María Elena O´Donnell, cosas de Hilda Rais, muchas cosas en papeles, fotos. Cosas que a veces se pierden para la historia de los propios movimientos, tanto para los activistas como para quienes desde la academia estudian los movimientos. Por ejemplo Sara, que tuvo una relación muy estrecha y personal con (Néstor) Perlongher, fueron super amigos durante muchos años, tenía un montón de correspondencia; si eso cae en manos de coleccionistas, eso pasa a ser comprado como quien compra un cuadro, para colecciones privadas o a veces para colecciones de universidades extranjeras. Queríamos evitar eso.

Las contramarchas del Orgullo
Fuiste parte de las contramarchas del Orgullo, ¿cuándo surgieron y cómo funcionaban?
En 2016 arrancamos y tuvimos tres o cuatro ediciones de un grupo que nos juntábamos para la Marcha del Orgullo. Lohana durante un tiempo contrataba una pequeña combi, se armaba algo medio espontáneo. Siempre teníamos como un sector disidente dentro de la marcha, a veces íbamos con más organización previa, pancartas, consignas y otras Lohana traía el megáfono, el camioncito y nos juntábamos ahí. Para 2016 organizamos la Columna Orgullo en Lucha, no confundir con ese rejuntado de la CHA y 100% Diversidad y Derechos que cuando rompieron con la comisión organizadora oficial y la federación, empezaron a juntarse aparte, nos robaron el nombre y ahora se llaman Frente Orgullo y Lucha. Vos imaginate, yo milito desde el 96´, a un montón de la gente que está en 100% Diversidad y que está en la CHA, los conozco desde hace muchos años, ya les he dicho esto, lo digo en cualquier lado, no pueden robarse un nombre. Sobre todo, porque ellos eran parte de la comisión organizadora oficial. Hace más de 20 años que hay sectores que están en desacuerdo. Te puede gustar o no, la marcha es de cada persona. Nosotros vamos a ir igual y si tenemos ganas de llevar otra consigna la llevamos, queremos llevar un camioncito, lo llevamos. Y cuando digo camioncito digo básicamente una F100, no te imagines los grandes camiones, eso requiere un dinero que jamás teníamos. Cuando digo que Lohana alquilaba el camioncito era la verdadera, auténtica combi Volkswagen de un verde clarito, con dos autoparlantes en el techo y por la ventanilla salía el megáfono para hablar. Después cuando empezamos a hacer la columna Orgullo en Lucha, logramos juntar dinero para un pequeño camioncito tipo F100 carrozada, con un poquito más de sonido, lo decorábamos con un montón de consignas, carteles. Pero aparte, lo más loco, la CHA y 100% cuando estaban en la comisión organizadora, siempre hablaron pestes de la contramarcha o de cualquier columna diferente.
Además teníamos orientaciones distintas porque éramos básicamente un sector de activistas LGTB de izquierda no partidaria, porque el PTS, el MTS marchan como partido. Está muy bien, pero piensan desde su propio lugar. Nosotros éramos una izquierda con anarquistas, autonomistas, otros de la izquierda social, que no pertenecíamos a estos partidos. Netamente un espacio anticapitalista, con otro enfoque, no el público de la CHA y de 100%. La columna funcionaba mucho con la autogestión, hacíamos unas serigrafías en cartones con consignas anti Macri: “resistimos y existimos”. Vendíamos los cartones y remeras con las consignas y con eso pagábamos el camioncito y el sonido. Habremos hecho eso 3 o 4 años y después la pandemia disolvió todo.
En paralelo, en algún momento de 2002 a 2003, entré a militar en la Organización Socialista Libertaria. Los verdaderos libertarios somos nosotros, los anarquistas. Odio a esta gente (risas), ellos son libertarians, como los norteamericanos, que son toda esta gente de derecha, las milicias organizadas, los racistas supremacistas blancos, esa bosta son los libertarians. En los países hispanoparlantes, España y América Latina, los libertarios somos desde el Siglo XIX los anarquistas, está lleno de organizaciones socialistas libertarias y variaciones de ese nombre. El anarquismo a su vez tiene sus corrientes, tenés las individualistas y las colectivistas, anarco comunistas, plataformistas, etc. La OSL estaba ahí, tenía una cierta presencia en distintos lugares, en ese momento estábamos en dos o tres ciudades y sacábamos un periódico “En la calle”, que tenía su cierto nombre, se vendía en los puestos de diarios.
Algo que ha pasado con muchos activistas LGTB y feministas, es que la gente se murió y las familias tiraban todo porque no le daban ningún valor, porque este gay era la vergüenza de la familia, esta tortillera…
¿En qué época fue lo del periódico?
La OSL debe haber arrancado a fines de los 90´, yo estuve de 2003 a 2007. En ese año nos fuimos un grupo, la organización siguió un par de años más y después se terminó diluyendo. Algunos compañeros ahora están en Acción Socialista Libertaria. En esos años los militantes de la OSL que era una organización política, estábamos en distintos frentes de base, había compañeros del movimiento piquetero, los de MTD que eran más autonomistas y anarquistas, en algunos espacios sindicales, por ejemplo el SIMECA, el sindicato de los motoqueros. Otros estábamos en el grupo anti represivo, “Repique”, que funcionábamos junto con Correpi, trabajamos mucho con el tema de la recuperación del Pozo de Banfield y estábamos con la derogación de los edictos. Y cierto laburo feminista, empezaban ahí las primeras asambleas por el aborto y la prensa. Después algunos nos fuimos, parte éramos del grupo editor del periódico, necesitábamos seguir haciendo algo que nos permitiera seguir pensando anarquismo, y ahí empezamos con la editorial.
La traducción como ejercicio militante
En relación a tu rol de traductora, ¿Cómo se dio eso?
Sí, me dediqué mucho a la traducción como tarea militante, eso también lo tomé de Alejandra Sardá y de Ilse, porque ambas hacían traducciones. Alejandra del inglés sobre todo e Ilse del inglés y del alemán. De hecho cuando Ilse y Adriana Carrasco arrancaron con los Cuadernos de Existencia Lesbiana, había textos que publicaban que eran traducciones de Ilse. Yo sabía inglés y consideré que era una tarea que me tocaba en el activismo lésbico, así que empecé a hacerlo. Después sobre todo, durante muchos años tuve fibromialgia y fueron intensos el nivel de fatiga y dolor, traducir era algo que podía hacer, usábamos banda ancha. Me fascina pensar como los movimientos sociales se vinculan con el cambio tecnológico porque tiene mucha importancia en cómo organizamos nuestro activismo, cuál es la tecnología disponible. Eso no lo hice en el contexto de ningún grupo, era y es aún una cosa que hago cuando tengo tiempo, siempre ha sido parte de mi activismo.
Esto me recuerda que también estuve en el Colectivo Editorial de Indymedia Género, usábamos eso, no había redes sociales pero estaba Indymedia que era muy valiosa. Era de publicación abierta, entonces la gente estaba en una marcha y cuando te reprimían te metías en un cyber, la gente no tenía celulares porque era muy caro y no todo el mundo tenía computadora en su casa y mucho menos internet, porque era cara y era de banda ancha. Entonces entrabas a un cyber, ibas al sitio de Indymedia y posteabas ahí que estaban reprimiendo en tal marcha y así se enteraban los compañeros. En ese momento tenía un rol muy importante, al ser de publicación abierta, si bien había gente en Indymedia muy grosa en manejar toda la cuestión técnica del sitio web, había otros que no sabíamos nada de lo técnico pero que igual podíamos publicar. Era como la plantilla Wiki, cualquiera desde un cyber podía subir lo suyo, lo que la gente hace hoy en Instagram, pero para la época.
La maternidad lésbica
Fuiste de las primeras en hablar sobre maternidad lésbica, ¿cómo era el contexto en 2005/2006 cuando decidiste ser madre?
En esos años éramos pocas las lesbianas madres en comaternidad, había muchas que habían sido madres en situaciones heterosexuales, lo cual era un repertorio distinto en situaciones vitales. Ellas tenían la discusión con el padre de los chicos, nosotras teníamos el problema de que una de las madres legalmente no existía. Entonces son modos distintos de la maternidad lésbica, con situaciones legales y cotidianas distintas. Las que estábamos en esa situación de comaternidad lésbica éramos pocas, en Lesmadres habíamos organizado no solo talleres para dar información, estábamos con el tema de la reforma legal para el reconocimiento de la comaternidad, incluir a los pibes. Además teníamos un grupo de vida social, de juntarnos a pasar la tarde del domingo, comer un asado, para que los chicos se vieran entre sí y conozcan otras familias con dos madres. Olvidate que no tenías los cortos de PakaPaka, la diversidad de cuentos infantiles que tenés ahora, los formularios en la escuela, nada. Entonces yo no tenía mucho con quien conversar sobre las situaciones que tenía, ni había mucho a quien leer tampoco, por eso traduje muchas cosas sobre maternidad lésbica. Cuando estábamos en Lesbianas a la Vista recibíamos un montón de revistas, “Girlfriend”, “Diva”, “Curl”. En Inglaterra y EEUU habían tenido acceso a las tecnologías reproductivas 20 años antes, porque son países ricos. Cuando acá hubo parejas de lesbianas que se separaron con chicos en común, y las madres gestantes les prohibieron el contacto a las madres no gestantes, yo ya había leído sobre eso en la Girlfriend, la revista yankee. Habían tenido los mismos odiosos problemas. Me servía a mí leerlo y traducirlo, compartirlo con otras.
Me interesa remarcar, que no se trata solo de la Ley de Identidad de género o Matrimonio Igualitario, en el medio estuvo también la Ley de fertilización asistida y el Código civil y Comercial, que son absolutamente relevantes, son pioneros. La Ley de fertilización asistida, igual que la Ley de identidad de género, es despatologizante, eso es un gran logro, es mejor que leyes europeas. Las lesbianas no estábamos obligadas a casarnos para acceder a la fertilización, las españolas sí, las inglesas también. Además, aparece esta mirada re colonial de que América Latina es un continente machista, siempre atrasado. No, la legislación, sobre todo la de Argentina, es mucho mejor que la yankee, es mucho mejor que la europea. Las leyes yankees son un desastre para estas cuestiones de sexualidad y de género. El código civil y comercial trae el concepto de voluntad procreacional como fuente de filiación, pionero en el mundo. Lo explicamos en la CIDH en una audiencia en marzo de 2020, justo antes de la cuarentena.
La relación entre el activismo y la academia
¿Cuál es tu relación con la academia, con la investigación formal?
Yo soy bióloga, cuando hacía investigación trabajaba en mecanismos moleculares de las plantas para absorber nutrientes del suelo, sales, potasio fundamentalmente. Trabajé muchos años con la nutrición de potasio. Vengo de ahí, de la Facultad de Ciencias Exactas. Me mudé de Rosario a Buenos Aires para estudiar en Exactas específicamente, porque no hay una carrera de Biología. Trabajé haciendo investigación, después hice distintos posgrados donde la paso bien, me divierto mucho, me encanta cursar, he tenido docentes maravilloses, compañeres de distintas carreras. Me encanta la interacción, pero nunca los termino, porque después la vida, tengo que trabajar, surgen otras cosas…
Tengo por la mitad un Doctorado en Epistemología e Historia de las Ciencias, una Maestría en Metodología. Esa maestría en la Universidad de Lanús la cursé porque la dirigía Esther Díaz, amo a Esther Díaz desde que cursé el CBC y ella daba clases. La pasé genial, nunca hice la tesis de maestría, pero me pasa eso, que ese tipo de doctorados y de maestrías son interdisciplinarios, podes inscribirte aunque tengas un título de grado casi que en cualquier disciplina, entonces te encontrás con gente que viene de carreras de lo más disímiles, con perspectivas distintas, con historias de vida muy distintas, la paso genial cursando e interactuando pero hay una mirada muy de resultados que dice “hacés todo esto y después no defendés las tesis, es al pedo”. Y para mí no es al pedo porque pasan cosas buenas durante las cursadas también. Ahora tengo pendiente una Especialización en genética, derechos humanos y sociedad, que la dirige Victor Penchaszadeh, el médico investigador que trabajó con Abuelas analizando el índice de abuelidad, es fabuloso y hay gente ahí en la coordinación: Ana Mines, Lucía Ariza, que además son amigas. La cursé en pandemia, prometí que la iba a terminar, estábamos encerrados entonces te cursaba todo. Se levantó la pandemia y chau…
Además la publicación académica y la escritura académica tiene unas pautas de abordaje y yo hace demasiados años que hago activismo entonces eso a veces me constriñe, no quiero tener que ser tan neutral. Quiero poder decir las cosas desde una toma de posición. Son las pautas de la investigación y están muy bien. Lo respeto, son las reglas de ese juego, pero prefiero no jugarlo. Me resulta más productivo escribir para una revista donde puedo poner un punto de vista e integrarlo con una cosa militante, yo quiero confrontar presupuestos que hay en torno a la gestación subrogada. Quiero hablar de maternidades lésbicas, cuestionar la cosa biologicista, quiero cuestionar lo que te venden de que se va a poder lograr desdiferenciar un óvulo y que entonces dos lesbianas usen sus óvulos y produzcan un embrión. ¿Qué nos importa eso? Usamos semen de donante y qué importa… eso es una utilización de las lesbianas para querer pagar investigaciones multimillonarias que le sirven a alguna gente. Igual no es que tengo una relación de hostilidad con el espacio académico, lo contrario, no es el espacio que yo necesito pero si me importa mucho, me preocupa que hay unas derivas a veces en espacios progresistas y populares, anti intelectual que se junta mucho con las derivas de la derecha que son anti académicas y anti intelectual, son uno de los caminos al fascismo. La academia no es un espacio que yo habito pero es un espacio que siempre voy a defender. La educación pública, la investigación pública y ese diálogo con lo académico. La universidad pública tiene todas esas dimensiones y los movimientos entran y salen.
Un presente entre el activismo internacional y la editorial Madreselva
¿Cómo surge el interés de armar una editorial?
En Madreselva, nuestros primeros libros eran todos de anarquismo, después empezamos a sacar otras cosas. Arrancamos en 2007, cuando mi hijo tenía un año. También hemos publicado tesis de doctorado. Ficciones lesbianas, de Laura Arnés, es un libro hermoso, es su tesis doctoral. Los indeseables, es una tesis doctoral sobre las leyes de residencia y la ley de extranjería. Como muches otres activistas, he dedicado cientos de horas de mi vida a ser carne de tesis o investigaciones, a que me entrevisten para investigaciones. Estoy disponible para eso, para ser fuente para la investigación académica, porque es parte fundamental de la relación que el activismo tiene con la academia. A veces producimos y a veces es una relación conflictiva porque la academia nos toma como testimonios pero nunca como expertos. Sobre lesbianismo voy a ser mas experta que una señora heterosexual que tiene un doctorado en estudios de género, lo siento.
Tu trabajo actual está relacionado con el activismo internacional, ¿Qué estás haciendo?
Si, trabajo ante la OEA y ante la ONU, y con viejos compañeros en una organización que se llama Akahatá, en el equipo de sexualidades y género. Es una organización que trabaja sobre derechos sexuales. Uno de los co-directores es Fernando D´Lio que viene de Grupo Nexo de la revista NX, estamos dentro de la coalición LGTB de trabajadoras sexuales de las Américas. Allí está también la organización para la que trabaja Marcelo Ferreyra, hacemos trabajo en la asamblea general de la OEA, ante la CIDH, ante la Corte Interamericana. Además Akahatá es parte de otra alianza que se llama Sexual Rights Initiative con la que hacemos el trabajo ante la ONU. Está CREA que es de India, del sudeste asiático, está la Iniciativa Egipcia para los derechos personales, Action Canada for Sexual Rights y así trabajamos en los espacios de ONU. En los consejos de derechos humanos, con los mecanismos especiales que son los relatores, los expertos independientes, ahora estamos trabajando en CCW, la comisión política y social de la mujer. A veces trabajo free lance haciendo traducciones pagas para AWID, que es una organización feminista internacional muy grande. Akahatá y AWID son parte del observatorio para la universalidad de derechos, una alianza que trabaja monitoreando grupos anti derechos. Es todo un tipo de activismo que antes no había hecho.
Qué bueno que pudiste capitalizar todo, algo en lo que puedas seguir generando aportes y militando, y que sea un trabajo pago…
Esa era una gran discusión que teníamos, hacer activismo rentado o no. Yo había momentos en que tenía que trabajar, ocuparme de mi hijo y el activismo; terminaba agotada. Dormía 4 o 5 horas por día, en un momento estaba muy mal económicamente, apareció esta oportunidad que me permitió profesionalizarme, adquirir habilidades y conocimientos nuevos, dormir 8 horas…
Lograr asentarse y seguir haciendo activismo…
Si, y también valorar los conocimientos que tenemos los activistas porque finalmente el activismo es un espacio que es abierto a todes, que a diferencia de la academia, donde para poder decir que sos investigador o que sos una persona académica tenés que mostrar un montón de pergaminos; para decir que sos activista no. Pero la verdad que la gente que hace muchos años que nos dedicamos al activismo de algún tipo, hay todo un saber hacer, todo un conocimiento. En algunos casos quienes hacen más interrelación con el estado sobre cómo funciona el estado. Los que hemos hecho activismo legal, saber cómo es el procedimiento de reforma legal, el activismo internacional, los que hacen las cosas artísticas, hay todo un saber. El saber hablar en público, el saber comunicar. Poder ir a una radio y hablar, no todo el mundo sabe hacerlo, escribir un artículo, presentar un proyecto de ley, hablar frente a una comisión del congreso. Es importante valorizar un poco también esos saberes que tiene el activismo. Son habilidades que adquirís con el tiempo.
El contexto actual, reflexiones y desafíos
Lo último, ¿Cómo ves el contexto actual de Argentina?
Me parece que va a ser fundamental que el movimiento LGTB y el feminista se sienten a pensar las cosas que estuvieron bien en los últimos años y las que estuvieron mal. Porque hay errores, hay que poder pensar sobre eso. Un problema muy grande es que el movimiento LGTB en estos años pasó a hacer políticas de identidad y el movimiento feminista también derivó ahí, y eso es un error. Tiene que ver con el proceso que hubo del kirchnerismo para acá, que fue este cambio en la relación con el Estado. Una gran cantidad de gente pasó del activismo al Estado, no solo a ser empleados públicos sino a tener puestos en la gestión, algunos con poder de decisión. Eso te cambia la lógica, se entra en esta lógica de funcionarios políticos que tienen que mostrar gestión y, ¿qué mostrás en la gestión? No es lo mismo que cuando nosotras hacíamos los diálogos críticos, que nos juntábamos a discutir conceptos de política lésbica, era muy intangible, ¿qué mostramos ahí? Cuando estás en la gestión tenés que mostrar. Hubo cosas que se lograron desde esos gobiernos muy importantes. La firma y todavía no ratificación de la Convención Interamericana contra el racismo y la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, se firmaron en 2013, todavía no se ratificaron, pero hay cosas que estuvieron bien. Pero pasa esto, tengo que mostrar más gestión, más gestión, más gestión y terminás en política de la identidad. Eso ha sido muy contraproducente, ha llevado a poner todo el peso en el reconocimiento y perder de vista la redistribución. Ha llevado a perder alianzas, a tener mucha intolerancia. Se perdió un poco la posibilidad de hacer un activismo que no sea con el Estado o hablándole al Estado.
También uno de los efectos negativos de esa relación permeable, de ir y venir con la academia y la investigación es el preciosismo en el lenguaje, el activismo lo hace, la academia lo hace; pero no sirve cuando necesitás dialogar con una sociedad más amplia si te enredas en un lenguaje que solo entendes en la secta, en un micromundo, no sirve. Me parece que eso es parte de lo negativo que ha habido en el feminismo y en el movimiento LGBT estos años. Esto ha llevado al aislamiento, a que se puedan instalar estereotipos, a que se nos presente como grupos privilegiados cuando estamos hablando de ciertas medidas de justicia, por situaciones estructurales. Una pésima comunicación pública, pésima. El Ministerio de Mujeres también, una pésima comunicación pública. Nuestros movimientos, malísima. Y a que se perdieran cosas que fueron valiosas.
¿Cuáles te parecen que son los desafíos que tiene en este momento el colectivo lésbico, el movimiento LGBT?
Creo que el desafío en este momento es poder volver a hacer lo que hicimos en los años en torno del 2001. Hay como una narrativa de la historia del movimiento, que parece que todo empezó a pasar en 2010 o que fueron los 90´, 2010 y en el medio no hubo nada. Si pasó 2010 con la Ley de Matrimonio, es porque en el medio hubo algo y lo que hubo fue el 2001. Hubo un sector del activismo LGTB y un sector del feminismo que era parte del movimiento de las asambleas. Bellucci estaba ahí por ejemplo. Las asambleas, el movimiento piquetero, que tenía su asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados donde dos o tres años nos invitaron a organizaciones y activistas LGTB a ser parte, a discutir en comisiones, a leer desde el escenario nuestras reivindicaciones. En la asamblea del bloque piquetero nacional fuimos parte del corte del Puente Pueyrredón, cada 26 de junio. Fuimos parte de todo eso y en ese momento había todo tipo de organizaciones, estudiantiles, sindicales, feministas, LGTB, barriales, las asambleas, los desocupados, los periódicos, los colectivos culturales, de teatro, grupos juveniles; la organización de lo que se te ocurriera. Todos ahí, y un montón de diálogo, lo que yo más recuerdo de los años en torno al 2001 fue esa voluntad de dialogar. De encontrarse en esa gigantesca diversidad y escuchar qué le estaba pasando a los otros. Los grupos de los Talleres del Pirovano. Cada uno traía, contaba lo suyo y los demás escuchaban. Entonces ahí se construyó un montón de lazo social, que sostuvo y que le dio legitimidad a muchas de las políticas del kirchnerismo. Eran alianzas amplias, entender que tenías que salir de lo meramente identitario.
El desafío me parece que está en recuperar esas políticas no identitarias que hablan de particularidades, las presentan, pero ser capaces de verlas en horizontes y en luchas más amplias, más colectivas. Y te tenés que bancar la incomodidad. Una de las veces, vos has interactuado con Diana, estaba además de ella su hermana Johana, que también es travesti. Era la contramarcha del 2004, la perdemos de vista a Johana y la encontramos en el Argerich, la habían golpeado un montón. Para el 25 de noviembre, hicimos una gran marcha reclamando por ella y se movilizan varias organizaciones piqueteras. Un señor muy grande de la QMTR decía: “nosotros vinimos porque tuvimos la asamblea en el barrio, discutimos y dijimos que teníamos que venir, porque si salimos cada vez que golpean a alguno de los pibes, cómo no íbamos a salir también por este muchacho que le han pegado por su condición”. Lo importante ahí es que este señor, militante de la QMTR de un barrio, consideró que él también tenía que salir por Johana. En ese momento todavía no había entendido que no era un muchacho, pero tenés que valorar que está dispuesto a estar ahí porque la violencia contra Johana lo interpelaba. Entonces vos ahí tenés el piso, el terreno común sobre el cual después seguís la conversación y a las tres veces de charlar y tomar mate con Joahana, el señor sin que nadie le venga con ningún curso, se dio cuenta que está hablando con una travesti. Es muy fácil, pero necesitás también eso, el encuentro vivencial, la cosa cuerpo a cuerpo, el espacio de contacto con la otra persona. Funciona para el racismo, para todas las cuestiones de sexualidad. Poder encontrarte, bancarte la incomodidad, porque además hay que reconocer que nosotres mismes también la cagamos. Si yo le pregunto a personas de colectivos racializados, estoy segura de que también usé palabras equivocadas, por más que tenga un fuerte compromiso antirracista. Y si tenés ese compromiso vas a decir, sí me equivoqué, escuchás la crítica, te rectificás. Pero tenés que tener la disposición a bancarte la incomodidad, a que los otros se equivoquen, asumir que vos también te vas a equivocar, sostener el diálogo.
Valorar los conocimientos que tenemos los activistas porque finalmente el activismo es un espacio que es abierto a todes, que a diferencia de la academia, donde para poder decir que sos investigador o que sos una persona académica tenés que mostrar un montón de pergaminos, para decir que sos activista no. Pero la verdad que la gente que hace muchos años que nos dedicamos al activismo de algún tipo, hay todo un saber hacer, todo un conocimiento.
Si, no imponer como decías vos…
Te perdés las cosas grandes, las importantes. Por ejemplo, para mí, unas de las grandes pérdidas, una de las cosas que va a quedar trunca con este gobierno, es la discusión sobre los cuidados. Una de las mejores cosas que dejó este gobierno fue la discusión sobre los cuidados, de las pocas cosas positivas que salieron de la pandemia, que se tomara conciencia de la centralidad de los cuidados. Porque las economistas feministas te venían hablando de la reproducción de la vida y de los cuidados y nadie les daba bola. Era bueno, esta cosa de las feministas que te miden el tiempo de cuidado, que quieren igual salario o no se quieren hacer cargo de las tareas domésticas. Con la pandemia fue realmente importante. Entonces ya tenías todo un bagaje, tenías gente formada, ahora tenías la relevancia. Hubo un trabajo muy grande, estaba la discusión de una ley nacional que no se llegó a sacar para la cual hubo varias rondas de consultas, hubo una con activistas LGBT de la cual yo participé. Hubo otra con las organizaciones territoriales, hubo mucha ronda de consulta para darle contenido a esa ley nacional de los cuidados. Pero además, Argentina lo movió en los foros internacionales: en noviembre de 2022, fue la Conferencia Regional de la mujer de la CEPAL, fue fantástica, y todo el tema era la sociedad del cuidado. Fue alucinante esa conferencia, el documento de trabajo, el documento final. Los cuidados, dar cuidados, el recibir cuidados, el cuidado del ambiente. También se amplió mucho más, ya no es medir el uso del tiempo en parejas heterosexuales donde los dos tienen empleos formales y chicos a cargo, se expandió muchísimo más, el nivel comunitario, el rol del Estado. Argentina hizo un pedido de opinión consultiva ante la CIDH, lo hizo en enero, venció en noviembre. También sobre el cuidado como un derecho humano y cuáles son las obligaciones de los estados a luz de la Convención Interamericana en relación al derecho al cuidado. Además, promovió en la sesión de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra una resolución sobre el cuidado como un derecho humano. Ahora vos podés encarar los cuidados diciendo una cosa identitaria, bueno, donde dice pareja, que diga también parejas del mismo sexo, eso es el enfoque identitario. Pero vos podés tener un enfoque amplio donde digas discutamos el cuidado en serio y que te den un trabajo, por ejemplo tenés un trabajo formal, licencia para cuidar enfermos, entonces vos podés decir que no se lo den solo a las parejas de distinto sexo, que se lo den también a las parejas del mismo sexo, bueno eso ya está en la ley de matrimonio. Que se lo den también a los que no están casados, pero vos podés decir que la licencia de cuidado por enfermedad se da a cualquiera, que te la den para cuidar a tu hermana, para cuidar a tus amigos, que se valore la amistad como un vínculo social relevante, que sostiene la vida y que hacen falta cuidados. Que se tome en cuenta que en ciudades como Buenos Aires hay muchísima gente que vive sola, que tenes migración interna, migración internacional. Entonces los cuidados permitían salir de la política identitaria, discutir tanto la trama de apoyo social general, el lugar del Estado, la provisión de servicios por parte del Estado, el reconocimiento del trabajo de cuidado pago; que se pague, entonces es redistributivo también. Era muchísimo, los cuidados era una gran plataforma de alianzas, de redistribución, de meter un montón de temas de género ahí, era fabuloso. Eso con el cambio de gobierno queda trunco, lamentablemente vas a ver que mucho del activismo feminista y LGTB que se está juntando a pensar qué se pierde, qué hay que defender, lo van a dejar pasar. Ese es el desafío, poder volver a esas alianzas amplias, salir de lo identitario, y bancarse la incomodidad.
Sí, el diálogo eso después lo va supliendo
Claro, volver a encontrarse y no estar disputando quien es la más víctima del mundo. Ese lugar de la víctima también es una deriva del feminismo y el movimiento LGTB que no, la verdad que no, hay cosas de las personas LGTB que tampoco somos los que vamos a estar en la peor situación, el eje es de clase y no es de sexualidad. A veces sí es de sexualidad y a veces no, salir de la letanía de la víctima. Eso es lo que necesitamos en este momento porque además eso es lo que ha permitido que algunos sectores se volcaran a las derechas acá y en otros lugares también, a las ultraderechas.
Fotos: Pablo Mehanna para Revista Furias.


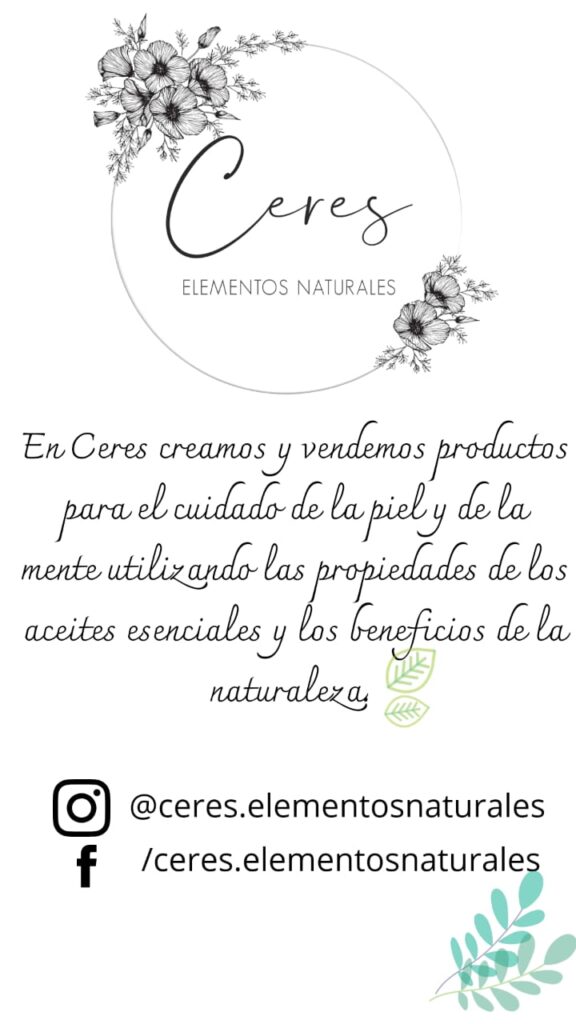






0 comentarios