Por Javiera Libertad Robles*
El documental “Campo de batalla, cuerpo de mujer” desde el año 2013 se ha emitido por diversas salas del país, visibilizando en su producción la violación sexual en contexto de detención y tortura durante la última dictadura militar (1976 – 1983). Mediante la ausencia de un narrador, la voz principal y fundamental del documental se encuentra en cada una de las mujeres y en un ex detenido que pasaron por la experiencia límite de la detención y tortura. Dieciocho sobrevivientes que narran lo que significó ese tipo de tortura y cómo es vivir con esa huella en la memoria, el peso de tener que justificar la violación como una tortura, como también evidencia las difíciles condiciones no sólo de decibilidad, sino también de escucha por parte de sus cercanos.
La realización del documental estuvo en manos de Fernando Álvarez y la investigación y contextualización por parte de Lizel Tornay y Victoria Álvarez. El trabajo que se cristalizó en la producción audiovisual da cuenta del profundo compromiso por visibilizar mediante los testimonios de las entrevistadas el profundo componente de género que tuvo el mecanismo represivo de la dictadura. En este sentido, es posible reflexionar luego de escuchar a cada una de las mujeres partícipes del documental, que la tortura y la violencia sexual en particular buscan amoldar el cuerpo para demostrar y grabar en éste mismo el lugar que les corresponde en la sociedad, como doble castigo por sobrepasar los límites morales y políticos establecidos. Pues no solo fueron “disciplinadas” por ser consideradas un enemigo para la nación, sino también por ser un enemigo para la familia y el hogar, de ahí lo claro de Silvia Ontiveros[1] al contar su experiencia y relatar que los torturadores hacían la siguiente relación: “Somos mujeres, somos putas, si es que militamos. Y de los insultos, muy rápidamente, al segundo o tercer día, empezaron las violaciones”.
Ahora bien, la película empieza con el conmovedor testimonio de Charo Moreno[2]: “No recuerdo a nadie que se haya sentado y me haya dicho “Che, contame” ¿Se entiende lo que digo? Algo como… “Che, ¿cómo fue?” ¡Y que se quede! Y que se quede escuchando lo que vos le contás. ¡No recuerdo a nadie!”
Situar al inicio las palabras de Charo Moreno es una decisión de Fernando Álvarez, quien realiza un doble juego: por un lado deja en claro el interés principal de su película y, por otro lado, nos compromete como espectadores a escuchar los relatos de aquellas mujeres que, si algo tienen en común, es que todas recuerdan las dificultades que tuvieron para ser escuchadas. En relación a esto llama la atención que, como ya dijimos, el relato se estructura enteramente en base a testimonios y material de archivo. Hay una evidente elección por parte del director de no poner una voz en off, ni de poner tampoco a “especialistas hablando de”. Son las mujeres las que hablan y, en muchos casos, lo hacen por primera vez.
En el género documental predominan, según Ana Amado[3] las representaciones que construyen narrativas con un discurso unívoco y plenamente coherente, sin fisuras, que inducen al espectador a quedar seducido por la mera contemplación pasiva. Esta coherencia discursiva no depende de la presencia de un único testimonio: diversas voces pueden ser ordenadas por el montaje narrativo de manera tal que construyan un discurso homogéneo, como si fuera una única persona la que hablara. Por el contrario “Campo de batalla, cuerpo de mujer”, renuncia al autoritarismo discursivo y presenta testimonios diversos, que entran en conflicto entre sí y que propician una distancia que exige una postura, ahora sí, activa y reflexiva, “comprometiendo al espectador a suturar de manera incómoda los huecos narrativos de la trayectoria de una generación”[4]. Podríamos decir que este tipo de documentales presentan una estructura más cercana a la de la memoria: la organización cronológica se hace repitiendo el pasado mientras que la organización mnemónica se hace deconstruyendo el pasado y cuestionándolo, para luego poder reconstruirlo desde la perspectiva del presente.
Otros de los momentos conmovedores de la cinta y que se presentan como una profunda interpelación a los y las espectadoras, es el producido por el testimonio de Silvia Nybroe[5]. Ella no ha hablado nunca del tema y afirma que “tal vez si recordara estaría peor, o no estaría, porque si lo que recuerdo no lo puedo soportar…”. Sin embargo algo la mueve a dar su testimonio y a participar en la película. Pero en un momento del relato se angustia y se queda en silencio, toma un vaso de agua y pide disculpas. La cámara no se apaga. Esta elección por parte del director genera en los/as espectadores/as una interesante sensación de diálogo. Silvia en ese momento se angustia. Escuchar su angustia y su silencio (consecuencias del horror perpetrado sobre ella, sobre su cuerpo y sobre la sociedad en su conjunto) y respetarlos es parte del llamado que hace “Campo de batalla…” a quienes han visto y escuchado a cada una de las testimoniantes. En consecuencia, es un documental que permite a los y las espectadoras realizar una reflexión sobre la temática del carácter sexual y de género de las torturas cometidas durante la última dictadura, poniendo especial énfasis en las condiciones necesarias para que las personas puedan narrar sus experiencias traumáticas y, desde ahí denunciar los hechos acontecidos. Es así que el documental muestra en las narraciones de las mujeres el cambió que significa poner en sentido sus vivencias, pues la película termina con ellas declarando en un juicio por violaciones a los derechos humanos.
A través de su voz nos entregan una radiografía de su experiencia, exponiendo también las resistencias que llevaron a cabo para evitar la deshumanización instalada por el sistema de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Las resistencias se constituyen como un pequeño punto de inflexión dentro de la red tejida de poder represivo y desaparecedor, donde las mujeres buscan las formas y medios para sujetarse a la vorágine vivida y, en este caso, evitar el aniquilamiento absoluto de su humanidad.
Finalmente, uno de los aspectos que deja en claro la producción es que no sólo se necesita la voluntad de hablar, sino fundamentalmente de escuchar lo que nos quieren contar los y las sobrevivientes. En este sentido, la producción es un llamado a escuchar las voces que durante mucho tiempo se mantuvieron en un silencio obligatorio.
Ficha Técnica: “Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer”
Director: Fernando Álvarez.
Fecha de realización: 2012.
Duración: 73 minutos.
Investigación: Lizel Tornay y Victoria Álvarez.
Asistentes de investigación: Fabricio Laino Sanchís, Isela Mo Amavet, Eric Baremboim.
Producción Ejecutiva: Lizel Tornay y Victoria Álvarez.
Edición: Eric Baremboim, Camila González y Fernando Álvarez.
Tráiler disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=y-1cmKz7X2I
Para más información del documental visitar: https://www.facebook.com/pages/Campo-de-batalla-Cuerpo-de-mujer/607332752632074
*Profesora en Historia y Ciencias Sociales. Actualmente cursa la Maestría en Historia y Memoria en la Universidad Nacional de La Plata. Correo electrónico: libertad.recabarren@gmail.com
[1] Silvia Ontiveros fue secuestrada en febrero de 1976, permaneció detenida-desaparecida en el D2 de Mendoza durante 18 días. Luego pasó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y permaneció presa en la cárcel de Devoto hasta el retorno de la democracia.
[2] Charo Moreno es uruguaya y se había exiliado en Argentina. En noviembre de 1975 es secuestrada en la Ciudad de Buenos Aires, con 18 años. Permaneció detenida-desaparecida entre 8 y 12 días y luego fue pasada a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y permaneció presa en la cárcel de Devoto hasta el año 1984.
[3] Amado, Ana. 2009. La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007). Buenos Aires: Colihue, pp., 134.
[4] Ibíd., pp., 135.
[5] Silvia Nybroe fue secuestrada en Tucumán el 21 de noviembre de 1975, el 1º de diciembre de 1975 fue pasada a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y entre esa fecha y el año 1981 fue presa política.


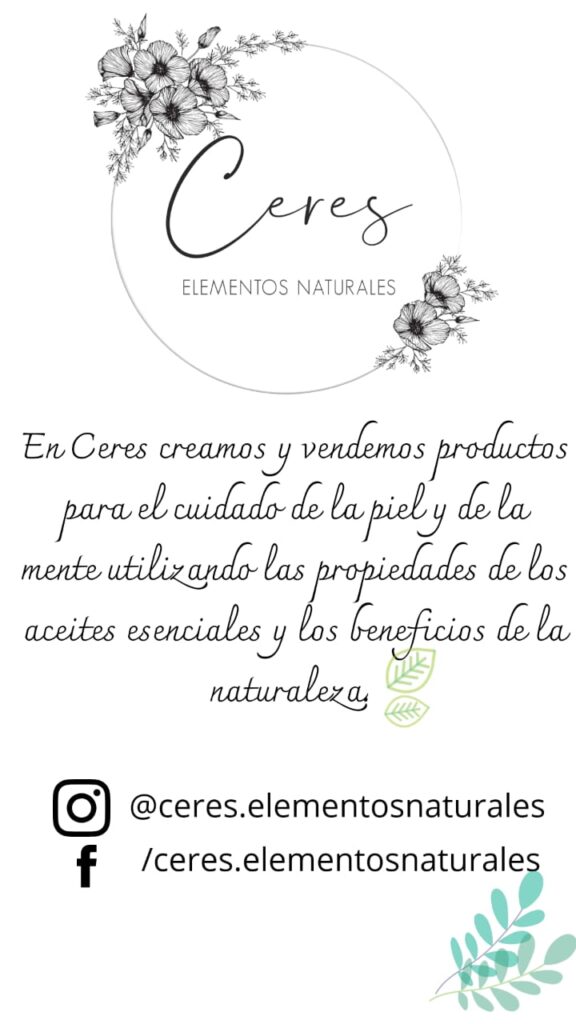






0 comentarios