Entrevista a Ana Florencia Sclani Horrac
Por Martina Altalef
Ana Florencia Sclani Horrac es Licenciada en Geografía y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de La Plata, donde investiga el movimiento cannábico en Argentina. Pertenece a la agrupación Mujeres y Cannabis en Argentina (MyCA) y al grupo motor de la Red Latinoamericana de Mujeres Cannábicas.
¿Qué es la Red Latinoamericana de Mujeres Cannábicas? ¿Cómo se gestó?
Es un espacio de encuentro y acción política entre distintas usuarias, activistas, investigadoras. En este mundo patriarcal y de prohibición, de opresión contra nuestros cuerpos y nuestros territorios, encontramos que la clásica asociación entre delito y drogas está atravesada por cuestiones de género. Como investigadora pude trabajar mucho sobre el encarcelamiento de mujeres y delitos vinculados a drogas, pero poco sobre la realidad de las usuarias de sustancias consideradas ilegales en general y todavía menos sobre el cannabis en particular. Al mismo tiempo, como activistas empezamos a identificar publicidades sexistas que inundaban los foros y eventos del movimiento.
En 2016, viajé a México y conocí a Polita Pepper, activista mexicana que organiza el proyecto Cannativa.net, y me habló de la Red que estaba gestando junto a Pilar Sánchez. Pilar es directora de PIDEKA, la primera empresa de Colombia que, además del permiso para producir cannabis con fines médicos y científicos, consiguió una licencia de producción de derivados de cannabis de alta calidad para fines psicoactivos. La Red se propuso desde entonces como un espacio diverso de mujeres del sector cannábico para darnos voz y reconocimiento. Quisimos dejar de tener como único lugar posible la tarea de modelar para los bancos de semillas vestidas con calzas brillantes y tacos. En nuestra primera presentación oficial en la ExpoMedeWeed de noviembre de 2016 invitamos a todas las promotoras de esta gran feria a que participaran de nuestra actividad. Recuerdo eso como un llamado a unirnos, a promover vínculos sororos que rompan la naturalización de este tipo de roles para las mujeres. Esa vez expusimos diez mujeres, entre las que se encontraba Paulina Bobadilla (la fundadora de Mamá Cultiva Chile) y ese encuentro entre las “mamás que hacen todo por sus hijes” y las “fumonas” fue potenciador. Nuestros saberes diversos circulan en un marco de horizontalidad y valoración de la labor ajena y amplían nuestras perspectivas.
¿Y el activismo en Argentina?
En octubre de 2016 nos unimos con el mismo espíritu en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Por primera vez se hizo el taller “Mujeres y Cannabis en Argentina” que se continúa realizando como un espacio disputado y ganado hacia adentro del movimiento de mujeres. Antes nos mandaban a “Mujeres y Adicciones” por drogadictas. Y la adicción se vincula con lo no dicho, con lo que callamos y nos enferma. Es importante poder compartir experiencias en este contexto geopolítico para pensar juntas estrategias de cuidado, en el marco de la ilegalidad del consumo y el cultivo de la planta de cannabis, que nos hace vulnerables a todas. Existe el riesgo de ser detenidas, encarceladas y discriminadas. También existe la dependencia al dealer, que es muy peligrosa. Al comienzo de la década del 2000 yo tenía unos 16 años y le decía a mi mamá: “Mami, yo fumo pero prefiero cultivar que ir a comprar. No quiero meterme en la casa de un tipo que no conozco, que puede hacer cualquier cosa conmigo. Encima pueden allanar el lugar y que yo esté adentro”.
Hoy en Argentina hay muchísima gente que cultiva, y cada vez más mujeres dejan de depender del transa. Y también del chabón que le “comparte” sus flores. Empoderarnos con la planta nos hace libres. Parece un cliché pero es verdad, te corrés por completo de los circuitos de mercantilización clásicos, aunque es cierto que podés entrar en otros, propios de la “elite” que hoy tiene la posibilidad de cultivar. Es un tema complejo y hay muchas posturas, pero a casi treinta años de la ley penal, y gracias al movimiento cannábico argentino que cultiva desde la crisis de 2001 en articulación con el activismo, hoy existe un fuerte sostén de experiencia, organización y conocimiento sobre la planta y las políticas que la atingen. Somos una referencia para la región. Y no solo se trata de las personas que conocieron y necesitan el cannabis terapéutico -que son muchas- sino también de todes aquelles que producen conocimientos y aportan sus saberes al Estado. Actualmente hay 20 metros cuadrados de cultivo en la UNLP, donde se produce e investiga el cannabis de tres cepas terapéuticas argentinas aportadas por dos agrupaciones que integran el Frente de Organizaciones Cannábicas de Argentina. Sin el nivel de cultivo y de compromiso social que el movimiento construyó en el país, sería imposible cultivar, consumir e investigar cannabis para tanta gente que ve mejoras concretas en su calidad de vida gracias al uso de la planta en sus distintas vías de administración.
¿Cómo describirías el mapa de la región considerando específicamente a las mujeres y el cannabis?
La región latinoamericana padece las políticas represivas que Estados Unidos exportó a nuestros territorios a través de la guerra contra las drogas. En sus convenciones de 1961 y 1971, Naciones Unidas hizo crecer ese paradigma a través de la construcción de un enemigo público sin cara: “las drogas”. Pero al mismo tiempo se fundó una política de intervención territorial estratégica. Hoy se dice que la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres ya que desde la década de los setenta hasta hoy, en sintonía con la expansión de ese paradigma, la criminalidad en las mujeres ha aumentado de un 14% a un 71% en nuestra región. Los grupos vulnerables suelen ser los que más sufren los “daños” provocados por las políticas represivas. Hay una contradicción que circunda este tipo de guerras difusas: no reducen el tráfico y el consumo, tal como proponía Naciones Unidas en 1988 con la campaña “Un mundo sin drogas, podemos conseguirlo”, sino que permiten su aumento exponencial. La criminalización selectiva de los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo de drogas ha crecido especialmente. Existe una invisibilización impresionante de los verdaderos narcotraficantes y el lavado de dinero es difícil de identificar. Estas guerras “contra” en realidad esconden fundamentos muy perversos, que son funcionales a la reproducción de formas violentas del negocio.
¿Qué es el prohibicionismo?
Es un paradigma en política de drogas que se basa en la abstención represiva, o sea, la prohibición del consumo de las sustancias que se consideran estupefacientes. Se creó en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Hasta ese momento, las mujeres blancas de clase media norteamericana consumían cannabis para tratar dolores menstruales sin ningún tipo de problema legal. En Oriente, por su parte, la potencia terapéutica del cannabis ya se conocía y se lo utilizaba mucho. En 1919 se aprobó la Ley Seca del Alcohol que prohibió por primera vez una sustancia consumida regularmente por todo el mundo occidental. Fue un fracaso total y provocó que se conformaran las mayores mafias en EE.UU, país que por entonces recibía enormes oleadas migratorias. Las mafias italiana, filipina, irlandesa nacieron en esa época. En 1933 se legalizó nuevamente el alcohol y todo el aparato que controlaba y reprimía su consumo se redireccionó al de otras sustancias, principalmente las que consumían les extranjeres. Se asoció el uso de opio a los orientales, de cocaína a les negres y la marihuana a mexicanes y latines en general. Fue un modo de criminalizar a les migrantes. Poco después, EE.UU. comenzó a exportar esta lógica, que genera muchísimo dinero, sobre todo a través de la venta de armas. Desde entonces esta dinámica produce guerras y conflictos armados en toda América Latina y en otras partes del mundo.
¿Genera impactos específicos en las vidas de las mujeres?
Las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis y trans, así como también les jóvenes, migrantes, indígenas, afrodescendientes constituyen en los hechos y en el imaginario ese “otro” al que la norma social apunta con el dedo, estigmatiza, discrimina. Creo que es importante la evidencia que obtenemos al analizar el daño que provocan estas políticas represivas. En el norte de Argentina, 98% de las presas en los tres penales de mujeres más grandes, tienen causas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. En general se trata de delitos de venta al menudeo, transporte y consumo; es decir, delitos que no implican ninguna forma de violencia. Una aberrante mayoría de estas mujeres está encerrada por el prohibicionismo. Es un dato desolador: la prohibición se lleva la vida de mujeres al igual que el patriarcado. Nos quieren muertas, presas, recatadas o calladitas.
¿Hay otras agrupaciones de mujeres y activismo cannábico?
¡Sí, somos muchas! En Chile, Mamá Cultiva dio pie a la generación de colectivos en Argentina, Paraguay, México. También en Chile están las Cannábicas Latinas. Acá, además de Mujeres y Cannabis de Argentina, existe el Encuentro Nacional de Mujeres Cannábicas, que ya cuenta con siete ediciones. En Brasil existe la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas, que iluminan nuestras luchas al pensarse en los contextos locales, regionales, nacionales y al dialogar con otros países. No es fácil definirse como lo hacemos nosotras. El encuentro de nuestros colectivos diversos nos garantiza que el patriarcado se va a caer. Este año en la ExpoMedeWeed, en Colombia, presentamos un artículo llamado “Mujeres, Cannabis y Geopolítica en América Latina” e hicimos el 3° Foro Internacional de Mujeres Cannábicas, por primera vez en Latinoamérica.
¿Qué experiencias tuviste como mujer desde que empezaste a trabajar en este ámbito?
El mundo cannábico contemporáneo siempre estuvo copado por hombres. Es un poco complejo el tema y hoy se van abriendo nuevas dinámicas, pero en un comienzo la transgresión de cultivar olía a huevos. Sin embargo, a nosotras nos gusta recuperar los saberes herbarios de las mujeres antiguas para tratar dolencias y padecimientos y mostrar que incluían a esta y a otras plantas que el mundo occidental convierte en commodities ilegales. Mucho contenido y muchos eventos que circulan en medios de comunicación, redes sociales e incluso en la academia están producidos por mujeres. La educación popular feminista me da algunas herramientas para pensar en las desigualdades, en las cuestiones colectivas que generamos y para encontrarme con otras en el desafío de sentipensarnos juntas y construir horizontalmente, desde abajo y a la izquierda.
En ese sentido, ¿cuál es la relación entre academia y activismo para vos?
Me metí en el activismo de muy chica, a los 16 años. Conocí una persona con la que compartí varios años de mi vida y que tenía plantas en su casa. En diciembre de 2003 me dijo “yo fumo marihuana con la misma naturalidad que vos tomás mate”. Al principio de visita y más tarde viviendo en una casa con un invernadero de ochenta plantas en el patio, empecé a aprender sobre el cultivo. Cantaba reggae y rocksteady con una banda que se llamaba Índica. Estaba todo relacionado. Hice la secundaria en el Bachillerato en Bellas Artes de la UNLP y cuando terminé dirigía un coro de abuelos. Un día me senté, fumé y evalué qué quería estudiar, me sentía agradecida de poder hacerlo, a los 21 años y viviendo sola. En 2007 empecé la Licenciatura en Geografía, pensando en estudiar la planta de cannabis, pero concentrada en los rendimientos y esas cosas. En la UNLP la carrera se da en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y eso, indefectiblemente me fue llevando a una investigación de índole más social que productiva. Durante mi formación académica, además, viví dos intercambios (uno de grado y otro de posgrado) en la Universidad de San Pablo en Brasil, que me permitieron impulsar una perspectiva teórica más robusta, para pensarnos como latinoamericanas que luchan.
¿Qué impactos de los feminismos resuenan en el activismo cannábico?
Los feminismos nos ofrecen herramientas de lucha y autorreconocimiento para dejar de vivir desde los impuestos del heteropatriarcado. Nos interpelan como mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis cannábicas para pensar nuestros vínculos y empoderarnos. El cultivo es reflejo de eso y te cambia el cotidiano porque resistís a la oferta del sistema: comprar “prensado”. Muchas mujeres argentinas la rompen cultivando. Al leer Claves feministas para mis socias de la vida de Lagarde entendí esta conexión: el feminismo es una bandera, se planta y da pelea contra las opresiones del sistema que forman parte de una matriz y llegan al cotidiano de todes. Dentro del movimiento cannábico argentino el espíritu antisistema todavía tiene su fuerza. Consumir cannabis es una transgresión que la sociedad todavía no acepta. Sí se acepta a la madre que cultiva por sus hijes, porque puede leerse como mujer cuidadora, enfermera, al servicio de otres. Eso también se pone en jaque. Valeria, de Mamá Cultiva Argentina cuenta que perdieron muchísimes seguidores en redes sociales desde que usan la “e” del lenguaje inclusivo. Con la “x” no era tan notorio, pero con la “e” hubo un quiebre. En ese sentido, pienso de manera muy interseccional. Me gustaría que si en algún momento cambia la legislación tanto la señora que usa cannabis para la artrosis como la piba pobre que hace uso recreativo accedan a un producto de mejor calidad, sin los riesgos que implica hoy conseguir y consumir en la ilegalidad. La clandestinidad del cultivo es algo muy de la esfera de lo íntimo, que se apoya en el artículo 19 de la Constitución Nacional, pero temo por momentos que ese discurso del autocultivo quede corto y no sea todo lo incluyente que se pretende. No todo el mundo puede cultivar y por eso es necesario pensar en un mejor modo de acceder al cannabis, ya que mejora la calidad de vida de miles de personas en todo el país. Los cultivos colectivos a través de cooperativas serían una buena opción porque que generan empleo local y producen para el consumo interno. El ejemplo de Uruguay es claro, se ha reducido el narcotráfico muchísimo a 5 años de su regulación, nadie murió, es contundente creo, el consumo responsable que propone, se ve en las calles del país vecino.
¿Encontrás vínculos entre activismo abortero y activismo cannábico? ¿Se reconfiguran las nociones de legalización y clandestinidad?
Hay una conexión profunda entre las formas de la clandestinidad contra las que luchamos. Buscamos legalizar prácticas que ya existen, darles marcos de seguridad, salud y protección respetando por sobre todo la voluntad de la persona que elige en libertad qué hace con su cuerpo, desde el goce hasta el daño. Nadie va a la cárcel por fumar tabaco y sabemos que mata. La clandestinidad mata y no se deposita sobre estas prácticas al azar. La clandestinidad es un negocio con el que ganan los peces gordos, quienes en realidad lavan dinero proveniente de la trata, la venta de armas, de drogas ilegales y de medicamentos y prácticas realizadas fuera del marco de la ley. La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito nos enseñó algo fundamental a través de la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”: iluminó la importancia de la educación y la información para elegir con libertad y acompañadas por muchas que te sostienen y te dan la mano. Desde ahí reinventamos nuestra lucha con la misma bandera, bah el mismo pañuelo, para pensarnos más allá de las individualidades, como colectivo de sostén, de identidad. Sin rivalizar, sin idealizarnos como supermujeres en la militancia. Como hermanas en la lucha.
Ph: https://theemeraldmagazine.com/2018/06/10604/


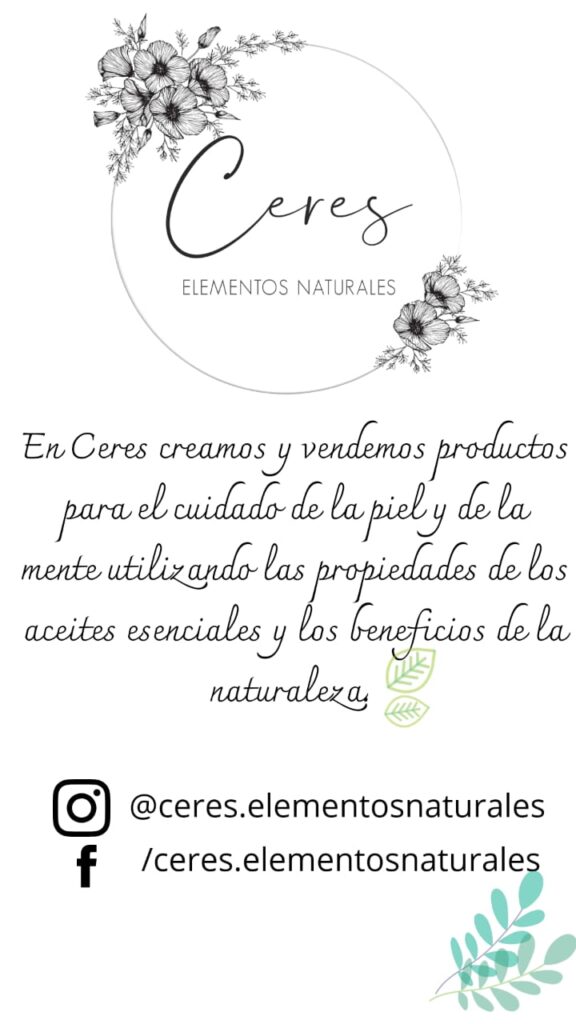






0 comentarios