Derecho al cuidado
Por Paula Rey*
La encuesta sobre uso del tiempo presentada el año pasado por el Indec confirmó la inequidad persistente entre varones y mujeres a la hora de hacerse cargo de tareas vinculadas con el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Las expertas señalan la necesidad de repensar la organización social del cuidado y abordar el tema desde la perspectiva de derechos.
El despertador de Mónica (46) suena a las 5.30, como todas las mañanas de lunes a viernes. Se viste y empieza a preparar el desayuno a la vez que llama a su hijo para que abandone él también la cama. Antes de salir, le deja a Claudia -la mujer que trabaja en su casa desde hace más de diez años- una notita con la lista del supermercado. Juan está por cumplir los 13 y ya viaja solo hasta la escuela. Mónica lo acompaña hasta la parada del 15 y después sigue camino hasta el terciario donde da clases. Poco después de las 7.30, le llegará el SMS que confirma que su hijo llegó a destino. Hoy él tiene clase de gimnasia y después entrenamiento, así que no almorzarán juntos. Se verán recién por la tarde, cuando ella -después de terminar de dar sus clases vespertinas de idiomas- lo vaya a buscar al club y regresen a la casa para cenar. A veces hay que cocinar y hacer la tarea al mismo tiempo. Ya no tiene un nene chiquito al que hay que bañar, pero la pre-adolescencia a veces requiere que le recuerden que tiene que darse una ducha.
La de Mónica es una historia como la de muchas mujeres. Porque sin importar el ámbito laboral en el que se desempeñen, la cantidad de hijos o hijas que tengan ni su estado civil, las mujeres son las que con mayor frecuencia se encargan de las tareas vinculadas con el cuidado de los hijos y del hogar. Hay números y estudios que lo prueban. Según la primera Encuesta Sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo que presentó el Indec el 10 de julio de 2014, las argentinas destinan 6,4 horas de tiempo y los argentinos 3,4 horas, en promedio, en todo el país, a lo que se denomina trabajo no remunerado: es decir, a aquellas tareas relacionadas con los quehaceres domésticos y al cuidado de niños/as, personas enfermas o con limitaciones físicas, incluyendo también las tareas de apoyo escolar. La investigación se realizó en el tercer trimestre del 2013, en 46.000 viviendas, a 65.352 personas de 18 años o más que representan a una población de referencia de 26.435.000 ciudadanas/os, en todo el país, en localidades de dos mil o más habitantes, con la misma muestra que la Encuesta Anual de Hogares Urbanos. Los datos de la encuesta cuantifican claramente la diferencia entre los géneros: mientras que el 88,9% de las mujeres participan del trabajo no remunerado, sólo el 57,9 de los varones utiliza parte de su tiempo en el cuidado de la casa. La diferencia es aún más significativa cuando hay dos o más infantes menores de 6 años. La cifra femenina de participación en los cuidados sube al 95,2% y la cantidad de horas se extiende a 9,8 horas. Para los varones, en cambio, la paternidad implica destinar 4,5 horas para hacer las compras, cocinar, limpiar, lavar la ropa, buscar a los chicos por el jardín o la escuela, llevarlos a sus actividades extracurriculares, hacer la tarea, bañarlos, jugar, leerles un cuento, hacerlos dormir.
Si estuviéramos en la década de los 50´, las cifras no llamarían la atención. Pero en 2014, con las mujeres participando a la par de los varones en el mercado laboral (aunque no siempre en equidad de condiciones), la redistribución de las tareas de cuidado es otro de los reclamos vinculados a la igualdad de derechos. “El trabajo no remunerado es esencial para que cada día se reproduzca la fuerza de trabajo, que asegura la subsistencia del sistema capitalista. Por lo tanto, el funcionamiento de las economías nacionales se recuesta en la existencia del trabajo doméstico que está muy mal distribuido entre varones y mujeres. Esta situación, además de ser injusta, implica una serie de desventajas a la hora de la participación económica de las mujeres, y explica la persistencia de la desigualdad económica de género”, clarificó Corina Rodríguez Enríquez, economista feminista e investigadora del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP). Rodríguez señala: «A partir de la información que proporciona la encuesta podría medirse el valor económico del trabajo no remunerado, como se hace en otros países. En México, por ejemplo, el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre datos de 2012 permitió saber que el trabajo no remunerado representó el 20% del PIB”.
El concepto de doble jornada femenina refiere a la experiencia de las mujeres que deben combinar el trabajo en el hogar con aquel que realizan por fuera de él. Según el informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina para la Infancia de 2013, el 70% de los niñas/os de entre 0 y 12 años permanece al cuidado de sus progenitores en el tiempo no escolar. En la región metropolitana de Buenos Aires -según un estudio realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-, en el 76% de los casos, la responsabilidad de cuidar recae exclusivamente en las madres. En una investigación más reciente realizada por ELA, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el CIEPP en el marco del proyecto El cuidado en la agenda pública: estrategias para reducir las desigualdades de género en Argentina, se señala que el cuidado lo resuelve cada familia de acuerdo a sus posibilidades económicas y sociales. Por esto es que el sistema educativo facilita de manera indirecta la conciliación entre el empleo y la familia, al menos durante los años de escolaridad y por algunas horas al día.
En materia de cuidado, la discriminación de género no se da únicamente en las parejas, sino que se reproduce también en sentido vertical: las redes de cuidado suelen estar compuestas por otras mujeres: abuelas, tías, hermanas mayores del niño o niña en cuestión. En este sentido, el servicio doméstico remunerado es una figura habitual en los hogares de sectores medios y altos de la sociedad argentina, que suelen contratar a una misma persona para que efectúe tareas de cuidado y de limpieza en el hogar. En línea con la idea de considerar como trabajo únicamente aquel realizado para el mercado, en los últimos años ha habido una reconsideración del servicio doméstico que se ve reflejado en las leyes sancionadas y las políticas implementadas para asegurarles a las trabajadoras de casas particulares los mismos derechos que otros empleos formales. Ahora bien, ¿cómo concilian la vida laboral y familiar estas mujeres?
La Ley 26.844, promulgada en abril de 2013, aprueba el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Entre las equiparaciones con otros trabajadores y trabajadoras previstos en el régimen laboral general se incluyen los derechos indemnizatorios, la extensión de la jornada laboral, el régimen de vacaciones y licencias y la obligación de contar con un seguro por accidentes de trabajo. En este sentido, por tratarse de un sector donde el trabajo informal suele ser la regla, es también necesario establecer mecanismos de control para su efectiva aplicación.
Si la ley se cumple, las trabajadoras de casas particulares se sumarán al grupo privilegiado en cuanto el derecho al cuidado. Las diferencias económicas entre las mujeres van de la mano del tipo de empleo al que pueden acceder. Las empleadas formales tienen mayores derechos que aquellas que trabajan de manera informal. Incluso las monotributistas corren en desventaja: la posibilidad, por ejemplo, de tomarse la licencia por maternidad dependerá de la buena voluntad de su empleador/a, porque no es un derecho que la ley contemple para ellas. En su libro El cuidado infantil en el siglo XXI, Eleonor Faur encuentra un punto en común entre las licencias parentales y las transferencias condicionadas de ingresos aplicadas en el país (como la Asignación Universal por Hijo): “se ‘compensa económicamente’ el tiempo que las madres destinan al cuidado y se excluye a los varones de estas tareas. «El maternalismo sobreimpreso en este enfoque constituye un factor anacrónico -y discriminatorio- desde la perspectiva de igualdad de derechos y, en el largo plazo, costoso en términos económicos y sociales», escribe Faur.
«Si pensamos qué forma adoptaría un sistema óptimo de cuidado, la respuesta apunta a una combinación de políticas para que cada familia pueda elegir la que mejor se adecue a sus intereses y necesidades» explica Lucía Martelotte, socióloga, integrante de ELA y coordinadora del proyecto El cuidado en la agenda pública. La socióloga detalla que la provisión de servicios de cuidado puede incluir medidas tan variadas como la oferta pública suficiente y de calidad a través de servicios como centros de cuidado infantil (no sólo los escolares, sino también en los barrios y los lugares de trabajo); escuelas con doble jornada o jornada extendida; subsidios para las familias que elijan la contratación de servicios privados de cuidado; políticas de empleo compatibles con las responsabilidades de cuidado (dirigidas tanto a varones como a mujeres) y licencias parentales, que son aquellas que es aplican para situaciones más allá del período de licencia de maternidad/paternidad.
Para la abogada Laura Pautassi, investigadora del CONICET y socia de ELA, además de infraestructura, «es necesaria una regulación laboral que contemple licencias para el cuidado de los hijos e hijas o familiares más amplias y durante todo el ciclo de la vida; la fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones por parte del sector privado; un debate social en torno al uso del tiempo y la realización de encuestas que produzcan la información necesaria para plantear soluciones». La especialista señala, además, la necesidad de aplicar un enfoque de derecho a la hora de abordar el tema: «No tenemos que perder de vista que el derecho al cuidado es nada más y nada menos que una cuestión de derechos humanos».
Todas las personas tienen derecho a recibir y brindar cuidado porque el derecho al cuidado no es otra cosa que un derecho humano. Terminar con la actualmente injusta distribución social del cuidado permitirá a varones y mujeres desarrollarse profesionalmente en condiciones de mayor equidad y poder disfrutar a la vez de su desarrollo personal y familiar.


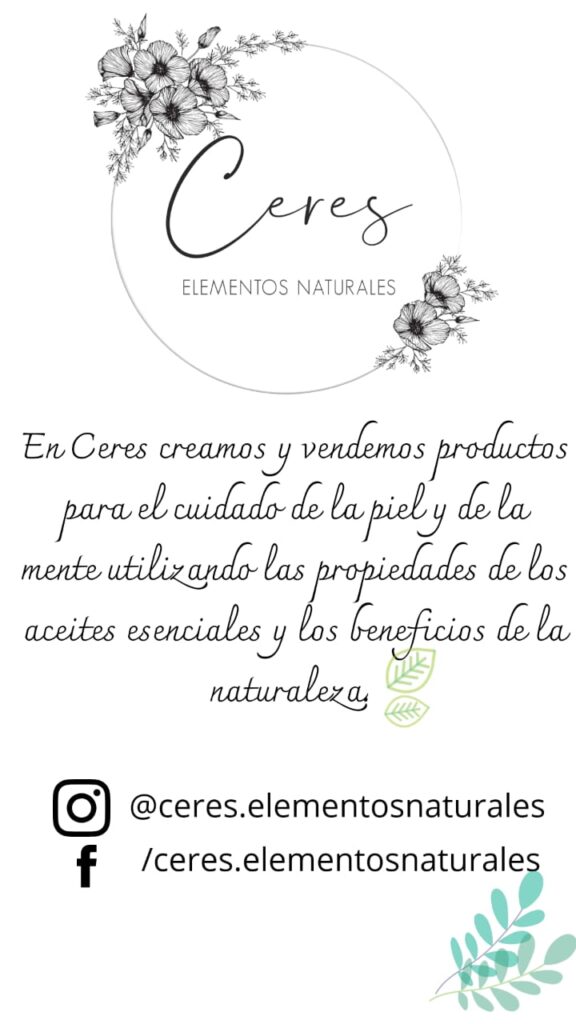






0 comentarios