Por Juan Cruz Guido
“Porque sólo podemos aceptar la Vida a condición de ser grandes, de sentirnos en el origen de los fenómenos, por lo menos de cierto número de ellos. Sin poder de expansión, sin cierto dominio sobre las cosas, la vida es indefendible. Sólo una cosa es estimulante en el mundo: el contacto con las potencias del espíritu.”
Antonin Artaud
Pensar a Antonin Artaud es pensar al último maldito de la literatura, es pensar a un artista que asumiéndose como tal no conoció límites para liberar su ser, habiendo experimentado con la poesía, el teatro, el cine y la radiofonía en búsqueda del “contacto con las potencias del espíritu” que solamente le sería posible a través de ese lenguaje universal que es el Arte.
Con 25 años, Artaud llega a París luego de haber atravesado una infancia marcada por la neurosífilis que había heredado de uno de sus padres y para la cual le habían recetado láudano -adicción que lo acompañaría de por vida junto con otros opiáceos-. Arriba a la capital francesa con la idea de convertirse en escritor y enseguida se pone en contacto con el circuito literario que se agrupaba en torno a la revista Litterature –germen del futuro grupo surrealista-. En esa misma época conoce a Charles Dullin, quien acababa de fundar el “Theatre de L´Atelier” y comienza a trabajar allí como actor, decorador y realizador.
Para 1923 y a raíz de amistades en común, conoce a André Breton, quien lo presenta al grupo que se acababa de organizar en torno al Primer Manifiesto Surrealista. Adhiere inmediatamente y, como declararía luego Breton, de una manera frenética y extasiada. “A pesar del poco tiempo transcurrido desde que Artaud se había unido a nosotros, nadie, como él, supo entregarse tan espontáneamente al servicio de la causa surrealista… Lo poseía una especie de furor que no perdonaba, por así decir, ninguna de las instituciones humanas.”
Ya en 1925, Artaud toma el mando del Centro de Investigaciones Surrealistas y redacta la célebre Declaración del 27 de enero de 1925 donde proclama “El Surrealismo no es un medio de expresión nuevo o más fácil, ni tampoco un metafísica de la poesía. Es un medio de liberación total del espíritu y de todo lo que se le parezca.” Artaud asume también la dirección del tercer número de La Revolución Surrealista (órgano del movimiento) en el que incluye todos textos de su autoría que se agrupan bajo el título “1925 – EL FIN DE LA ERA CRISTIANA” y destilan un poder insurreccional propio de un clima único como fue el de entre guerras. En formato de cartas abiertas, Artaud se dispone a atacar a todas las instituciones que someten al hombre y limitan su espíritu, principalmente, a través del lenguaje. Cuestiona al Papa, a los rectores de las universidades europeas y a los directores de los asilos psiquiátricos. También incluye dos cartas dirigidas a las escuelas Buda y al Dalai-Lama, en una suerte de creación de un Otro en Oriente, opuesto a la decadencia que él percibía en la cultura occidental. Cree ver en Oriente la pureza y la preocupación por el ser que Occidente ya ha olvidado hace tiempo en su rapaz búsqueda por dominar al ente.
Durante 1926 y 1928, funda el teatro Alfred Jarry junto a Roger Vitrac y logran poner en escena varias puestas que, si bien resultan un fracaso en términos comerciales, son frecuentadas por gran parte de los artistas de la época. De todas maneras, el fracaso económico que significan estos montajes lo llevan a recluirse en la teoría que luego desarrollará en El teatro y su doble y El Primer Manifiesto del Teatro de la Crueldad. Allí Artaud se propone sacudir al espectador, conmoverlo, involucrarlo. En Artaud no existe la concepción del arte como algo estático para ser apreciado, para él el arte necesita interpelar al espectador o al lector, necesita ser algo en constante movimiento y que el simple hecho de observarlo implique un viaje sin retorno. Por eso, lo que viene a exigirle al teatro es un compromiso total del actor, un actor que se expresa a través de un cuerpo que es menester que se emocione porque sólo así podrá emocionar a otros. Aquí aparece entonces la Crueldad, que no es más que un feroz llamado de atención, un desesperado grito que no puede obtener como respuesta la indiferencia del espectador. “El Teatro de la Crueldad ha sido creado con el fin de restaurar al teatro en una concepción apasionada y convulsiva de la vida, y es en este sentido de rigor violento y condensación extrema de elementos escénicos, es que la crueldad debe ser entendida.”
En búsqueda de una nueva espiritualidad y asqueado por la degradación que sufría la sociedad europea -estamos hablando de pleno ascenso de Hitler y Mussolini al poder-, Antonin Artaud cruza el Atlántico y se dirige a México. Apenas arriba a la capital mexicana, entra en contacto con los fuertes movimientos artísticos que brotaban en tierras aztecas, gracias a su amistad con Federico Cantú -muralista que había estudiado con Rivera y que en su estadía por Europa había sido fuertemente influído por el movimiento surrealista y las nuevas corrientes dentro de la pintura-. De esta época, surgen los apuntes que luego darían lugar al libro Viaje a las tierras Tarahumara, donde describe su experiencia con peyote como una experiencia religiosa absoluta. Será, en parte, la enorme cantidad de droga que consumió durante este periodo lo que lo llevaría a, en su vuelta a Europa, ser deportado de Irlanda por “sobrepasar los límites de la marginalidad”.
Pasará nueve años recorriendo manicomios bajo el tratamiento de terapia de electroshock que lo harán bajar considerablemente de peso, adoptando un estado físico bastante deplorable. Diagnosticado con esquizofrenia agravada por su neurosífilis, vivía en un estado de paranoia permanente. Sus amigos, que lo seguían visitando y cuidando, lo motivaban para que vuelva a escribir. Es entonces cuando Artaud, y a pesar de estar transitando el ocaso de su vida, pone en el papel un texto que será -para quien les escribe- su mejor producción literaria y el puntapié inicial para los estudios de Foucault sobre la locura. Estamos hablando, sí, de Van Gogh, el suicidado por la sociedad. En forma de ensayo, Artaud se dispone a realizar una ambiciosa investigación alrededor de la muerte del pintor holandés en tierras galas. Revisando su correspondencia y trazando constantes paralelismos con su obra, Artaud describe los padecimientos del pintor y el efecto que surtía en él el rechazo que una sociedad entera le expresaba constantemente. Con una fluidez propia de un autor que experimentó en todos los géneros literarios, la prosa de Artaud nos atrapa en un grito desesperado que debe leerse como SU propio grito desesperado. Es él el que sufrió la dureza del sistema psiquiátrico de principios de siglo XX que, lejos de buscar la cura, perseguía el encierro y la reclusión. Es por eso que es Antonin Artaud el suicidado por la sociedad, por una sociedad que condena arbitrariamente a unos y otros como normales o anormales, como locos o como cuerdos.
Finalmente y, luego de haber grabado una obra de radioteatro llamada “Para hacer el juicio a Dios” que fue prohibida por el director de la radio a pesar de las casi cien firmas de artistas e intelectuales de la época para levantar su censura, Antonin Artaud abandona este mundo entregándonos su obra. La obra de uno de los mejores artistas que la cultura occidental haya conocido jamás. Porque en Artaud el arte es un todo, un absoluto, y es allí hacia donde debe apuntar el artista, rompiendo todos los esquemas que no buscan otra cosa que encasillarlo y, por lo tanto, dominarlo.
No podemos vivir eternamente
rodeados de muertos
y de muerte.
Y si todavía queda prejuicios
hay que destruirlos…
“el deber”,
digo bien,
EL DEBER
del escritor, del poeta, del artista,
no es ir a encerrarse cobardemente
en un texto, un libro, un revista
de los que ya nunca más saldrá,
sino al contrario salir afuera
para sacudir
para atacar
a la conciencia pública
sino
¿para qué sirve?
¿Y para qué nació?
– A. A.


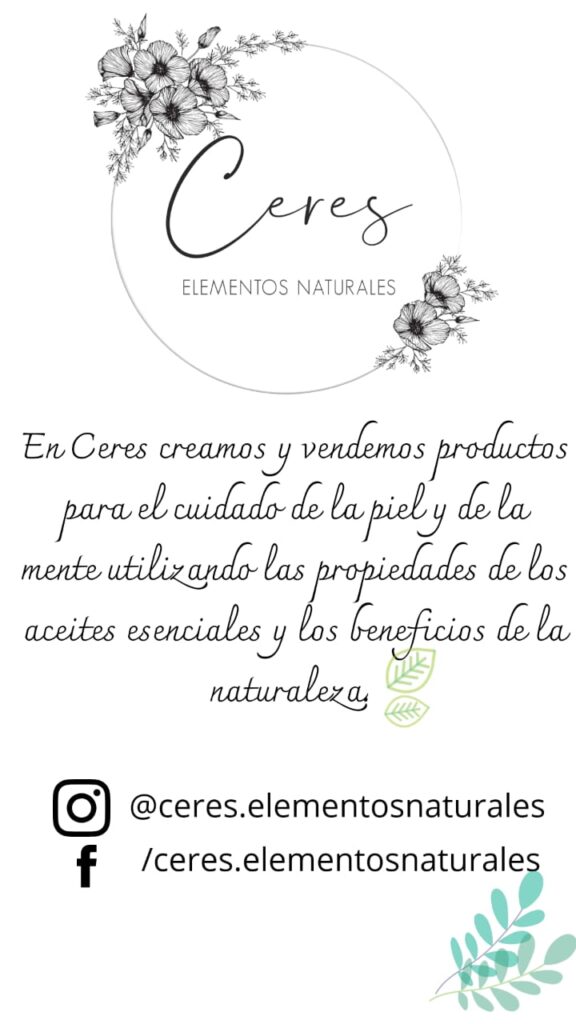





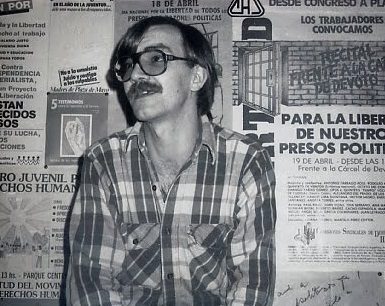
0 comentarios