Por Vanina Nielsen
“Mujeres que amamantan. Ávidas, ávidas.
De ver sus renuevos que algún día…
Algún día no se irán”.
Bety Cariño, activista social (1973-2010)
Durante el Congreso de Estudios Poscoloniales y II Jornadas de Feminismo Poscolonial, realizado a fines de 2012 en Buenos Aires, mujeres y varones de distintos países se dieron cita con el objetivo de descolonizar el pensamiento. Allí, entre ponencias interesantes, hubo una que no sólo involucraba una cuestión meramente académica, sino también activismo social. Quien exponía lo hacía en un tono suave, con fuerza y convicción en cada palabra. La historia que presentaba no le resultaba ajena, ni lejana, por el contrario: activaba su memoria y removía sus heridas.
Ella era Carmen Cariño Trujillo, una antropóloga mexicana, cuya investigación se basó en la situación de violencia política que vivió y vive la comunidad indígena Triqui del Estado de México, en Oaxaca, enfocándose especialmente en el rol que tuvieron y tienen las mujeres en esta lucha.
Carmen comenzó detallando la violencia que se vive en esa región donde miles de mujeres perdieron su vida en manos de paramilitares mexicanos y otras tantas tuvieron que desplazarse forzosamente ante las frecuentes agresiones, violaciones y asesinatos.
Durante su ponencia, se encargó de subrayar el papel central de la mujer Triqui, que nada tiene de pasiva, ya que ha participado activamente en la lucha de sus pueblos, ya sea por trabajo, vivienda y educación para sus hijos. Sin embargo, pese a su presencia durante las movilizaciones, se las invisibiliza, menospreciando su capacidad de habla, calificándolas de “sucias”, “sumisas” y considerándolas víctimas de los hombres de su pueblo.
Sobre su vínculo con la comunidad Triqui, explicó que existe una fuerte razón para solidarizarse con esta causa que va más allá de una investigación, ya que fue su hermana Bety Cariño Trujillo quien, desde que Carmen era pequeña, le habló de lucha, injusticias y desplazamientos forzados. Ella, una activista social y defensora de los derechos humanos, que luchó junto a la comunidad Triqui para construir una región pacífica, fue una de las tantas mujeres asesinadas en manos de los paramilitares.
Ese legado y también esa ausencia será, tal vez, el impulso para seguir de pie con fortaleza y activar la memoria por ella y por todas esas mujeres que lucharon junto a sus pueblos. Por eso, en charla exclusiva con Revista Furias, la antropóloga mexicana Carmen Cariño Trujillo, explicó el origen de esta historia y el rol de las mujeres Triquis, pilares económicos fundamentales en un territorio donde la represión, violaciones y masacres son moneda corriente y tratar de sobrevivir es casi habitual.
Violencia, asesinatos y desplazamientos forzados
En el occidente de Oaxaca, México, habita una comunidad marcada por la lucha histórica, la resistencia y los desplazamientos forzados. Se trata del pueblo indígena Triqui, el cual ha sido y sigue siendo escenario de la violencia política. El despojo y la dominación son cotidianos para los habitantes de esta comunidad.
Según explicó Carmen a Furias, desde el Gobierno local y Regional la violencia existente es vista como algo endémico al pueblo Triqui y la causa principal de sus desplazamientos forzados se debe a la violencia política generada en la región que se agudiza a partir de los años 70´, con la presencia del ejército mexicano encargado de reprimir a la organización indígena que allí se estaba gestando. En este contexto es que comenzaron a establecerse diferencias dentro de la misma comunidad.
“Este desplazamiento está basado en ciclos importantes, el más fuerte fue en los 80´ cuando comenzaron a organizarse muy fuertemente. Entonces como pueblo indígena se enfrentan principalmente al ejército mexicano y a grupos de poder económicos y políticos en la región”, comenta Carmen.
En los 90´se produce la crisis del café -que es su principal fuente de ingreso- por lo que la comunidad necesita cubrir sus necesidades. Se crea una organización externa, también formada por Triquis, con la intención de hacer contrapeso a la organización interna: “Esta nueva organización es auspiciada por Gobiernos estatales y federales y busca presionar a la organización autónoma Triqui, generando una organización paralela y nuevos desplazamientos. Así, las mujeres tienen que abandonar sus comunidades”, explica.
Fue en el 2008 que un grupo de comunidades Triquis declaran su autonomía y conforman el Municipio Autónomo de San Juan Copala, tomando como ejemplo el movimiento Zapatista y su movimiento de lucha, con el firme objetivo de construir su propio proceso y establecer un territorio de paz en la región, que intentara poner fin a la violencia, al menos esa fue la idea inicial…
¿Cuándo y cómo surge tu vínculo con esta comunidad?
-En 2010 se da un cerco paramilitar, resulta un nuevo desplazamiento y toman las mujeres un papel activo. En la última etapa de este proceso, es cuando me vinculo con la comunidad y voy a vivir allí un año. Tiene que ver con una posición política, con un activismo, además de mis estudios de maestría. Comencé a trabajar con el Municipio en un proyecto que llevaron a cabo principalmente jóvenes que llamaron “La voz que rompe el silencio”, una radio comunitaria que estuvo marcada también por la violencia. A partir de ese momento empiezo a solidarizarme y acompañarlos. Esta cercanía me ayudó a entender la violencia, develando que esos discursos que se han hecho desde el Gobierno habilitaron una violencia que no es real. No hay Triqui que no tenga un familiar que no haya sido asesinado, prácticamente todos tienen un familiar asesinado.
En tu investigación afirmas que el ejército mexicano “alimentó las diferencias entre la comunidad misma”, ¿Cuáles son las más destacadas diferencias?
-El ejército fue el rostro más sensible del Estado mexicano en la región, en los años 20 del siglo pasado. La región tenía una fuerte producción de café, porque el clima era propicio, había dinero, recursos y confrontaciones. El ejército lo que hace es llevar las armas y una vez que la gente tenía dinero para comprarlas, se iba generando la lógica del negocio. Los problemas se fueron agudizando con la presencia de las armas, pero la región no es por naturaleza violenta. La violencia es impuesta, sigue siendo alimentada hasta el día de hoy, habilitada desde el exterior y el Estado ha tenido un papel central.
“La voz que rompe el silencio”
Convivir con la comunidad le permitió, entre otras cosas, descubrir que son las mujeres quienes principalmente sostienen la economía en la región, como también el interés de los jóvenes por construir alternativas pacíficas muchas veces invisibilizadas, principalmente cuando se trata de la dualidad jóvenes- mujeres.
Fueron justamente los jóvenes quienes llevaron a cabo el proyecto de radio comunitaria, el cual estuvo marcado por un contexto totalmente desfavorable desde sus primeras emisiones, que iba desde el vacío legal que niega el derecho de los pueblos indígenas a generar sus propios medios de comunicación, hasta el acoso, las amenazas y el asesinato de dos de sus locutoras.
Contó Carmen que los paramilitares destruyeron la radio, y mientras disparaban contra las instalaciones gritaban que lo mismo les pasaría a sus integrantes si “siguen con su autonomía”. “Esos jóvenes tenían la esperanza de que era posible la construcción pasiva”, aunque reconoce que después del asesinato de las dos locutoras seguir trabajando, con un cerco militar, se volvió complicado. Hoy en día, esos jóvenes tuvieron que abandonar la comunidad pero continúan luchando desde otros espacios, con la esperanza de retornar a sus hogares: “varios se fueron a Estados Unidos, tienen sus proyectos de vida truncados y están lejos de su familia”, explica.
En un territorio donde sus habitantes tienen los derechos totalmente vulnerados y en donde la propia vida pende de un hilo, pensar en Justicia no alivia cada pérdida que sufre este pueblo ya que prácticamente todos los asesinatos quedan impunes, al no existir averiguaciones y las denuncias son archivadas. Ante un marco legal vacío, surge la pregunta de si son los medios de comunicación los encargados de visibilizar y denunciar las situaciones de violencia que se vive en la región, sin embargo -afirma Carmen- “éstos reproducen y alimentan esta situación. El pueblo está en las primeras planas cuando se producen los asesinatos. Sólo cuando se trata de muertes es noticia, pero no para desentrañar lo que hay detrás, el trasfondo de las cosas, el proceso, la lucha. No hay que contar sólo la historia inmediata, sino la larga historia”.
Silenciar a las subalternas
“Las compañeras y compañeros no son para mí objetos” comenta Carmen al definir su relación con quienes forman parte de la comunidad Triqui. Ella se propuso reconstruir la historia de este pueblo, dando a conocer la lucha de mujeres que han sido silenciadas y menospreciadas por la misma comunidad.
Estas mujeres se enfrentan a estructuras patriarcales que desde el interior buscan oprimirlas, argumentando: “¿Cómo una mujer va a poder hablar y tomar decisiones en la asamblea y frente a los líderes hombres?”. No ha sido un proceso sencillo, según explica, sin embargo ellas cuestionan el sistema que las considera incapaces de hablar, pensar, crear, soñar…
En su investigación, Carmen afirma que es fundamental recuperar las voces de estas mujeres a las que se les negó la posibilidad de hablar. Reconocerlas como sujetos implica considerarlas “como productoras de historia y a la vez atravesadas por ella” para repensar el pasado, presente y futuro desde la perspectiva de las subalternas. Sin embargo –explica-a pesar de que muchas veces han sido silenciadas, ellas participan y desestabilizan las estructuras de una comunidad fuertemente patriarcal.
Pese al contexto adverso en el que prevalece la lucha de quien no cede ante el miedo, ellas siguen de pie resistiendo cada día, enfrentando injusticias, soportando el menosprecio de algunos y esquivando el horror con la valentía que se necesita para intentar construir otra historia.
Algunas, desde lejos, miran con nostalgia aquella tierra que las vio nacer y recuerdan a sus muertos con esa herida que perdura. Mientras tanto, dirá Carmen: “Ellas ahí están dando batalla, yo aprendiendo junto a ellas…”.


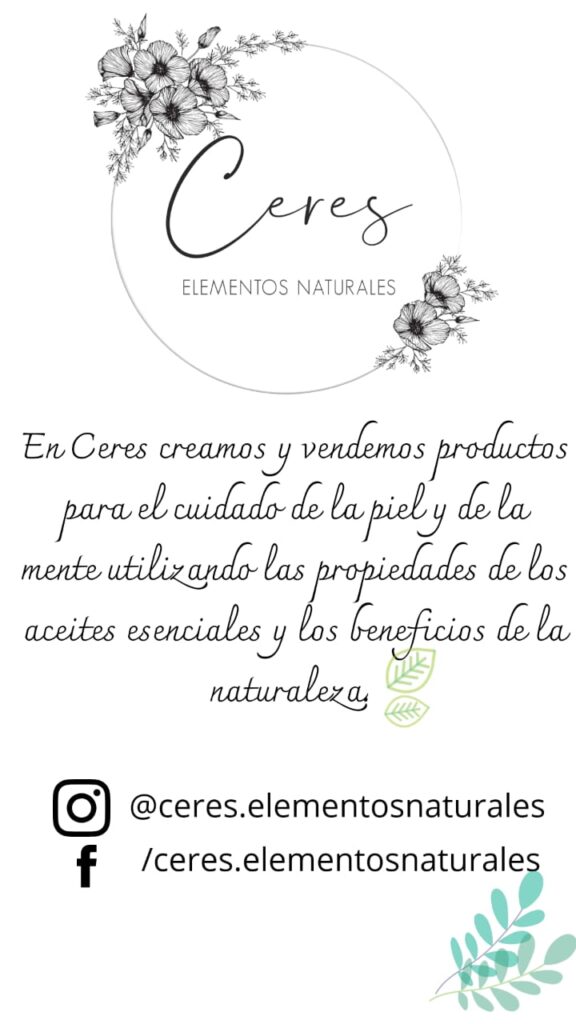






0 comentarios