Por Estefanía Martynowskyj
En una misma operación, subvierten la injuria de puta y reclaman reconocimiento dentro del feminismo. ¿Cómo conviven esta categoría identitaria y la figura de la buena víctima, tópico privilegiado de subjetivación política en el feminismo y fuera de él? Y ¿Qué procesos hacen posible sus surgimientos?
Hace unos años leí por casualidad un artículo de Fernando Noy en Las 12, donde hablaba de una tal Ruth Mary Kelly con la que había compartido aventuras en la década del setenta. La describía como una prostituta de mediana edad, atrevida, arrolladora, pionera del placer y especialista en organizar orgías con los marineros que arribaban al puerto de Buenos Aires en aquel entonces.
La googlié y sólo encontré una referencia de un libro editado a principios de los setenta, en el cual el escritor tucumano Julio Ardiles Gray había levantado sus memorias. El libro se llama Memorial de los infiernos y su tapa roja está ilustrada con una tarjeta personal que reza “Ruth Mary: prostituta”. En este libro Kelly cuenta su dura vida y expone sus argumentos en defensa de la prostitución, frente a los de las personas que la quieren hacer reflexionar sobre su conducta como prostituta y convencerla de que se busque un “trabajo honesto”: sostiene que las prostitutas son libres de elegir o no al cliente, de trabajar hoy y mañana no, que ganan mucho más que una sirvienta; que en tres noches ella puede hacer el sueldo de una muchacha muy bien paga de casa de familia.
Luego, su nombre me volvió a sorprender, esta vez citado por organizaciones de feministas abolicionistas, en el cuadernillo de la Campaña “Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución”, editado en el año 2007 en CABA. Allí se dice lo siguiente: “Entre las décadas del 70 y 80, Ruth Mary Kelly, una mujer vinculada al feminismo y que había estado en situación de prostitución, se proponía como objetivo nuclear a las mujeres prostituidas. Sin embargo, el movimiento antiviolencia de los 80, no llegó a incluir como central en sus luchas la violencia ocasionada por la prostitución, salvo por parte de algunos grupos y mujeres”.
Para ese entonces yo ya estaba lo suficientemente confundida y me preguntaba quién habría sido Kelly en verdad: ¿pionera del placer, prostituta orgullosa o mujer prostituida?
Y esta confusión llegó a su punto máximo cuando me topé con el prólogo que la reconocida feminista española -y ferviente abolicionista- Celia Amorós, escribió para un libro de Raquel Osborne que se llama ´Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad´, de 1989. Allí citaba un discurso que calificaba como muy significativo, que “la prostituta Ruth Mary Kelly” habría dado (no aclara dónde, ni cuándo) y que decía “Tengo un tremendo dolor y resentimiento contra esta sociedad hipócrita donde, como dice Discépolo en su tango Cambalache, se junta todo en el mismo lodo con la Biblia y el calefón… Las profesionales del sexo… seguimos marginadas, violadas, vejadas; y esto no es casual, los varones han dividido a las mujeres, antes que mujeres personas, en buenas y malas… han dividido para reinar… En nuestro siglo consumista no se desprecia a quien vende sus manos, su inteligencia, ni siquiera a los científicos que venden su cerebro para crear armas, que trabajan para la muerte. Si se desprecia a quien proporciona placer por dinero en un sistema patriarcal que está siendo cuestionado por las mujeres… la prostitución es el tema que nadie, ni siquiera las mujeres, quiere mirar, aunque lo tengan bajo las narices. Sólo lo ven desde el ángulo de la moral y el piadoso escándalo.”
Por suerte, Emmanuel Theumer se tomó el trabajo de rastrear su vida y militancia y ahora sabemos que desde el día 1 de la transición democrática, Kelly intentaba llamar la atención del Presidente Alfonsín durante el histórico mensaje presidencial, gritando desde las primeras filas “Presidente, soy trabajadora del sexo”, reclamando ya entonces reconocimiento. Y que además, participó de la mítica movilización del 8 de marzo de 1984 -de la que solemos recordar a María Elena Oddone subiendo las escalinatas del Congreso con un cartel que decía “No a la maternidad, si al placer”-, en la que, según el diario La Nación, un grupo que se autodefinía como trabajadoras del sexo, llevó una pancarta que decía “el placer es revolución” y repartió copias de los edictos policiales para dar a conocer los excesos del aparato represivo estatal. Theumer rastrea varios testimonios de su paso por el feminismo durante las décadas del setenta y ochenta, que la sitúan cercana al Frente de Liberación Homosexual, con contactos con la Unión Feminista Argentina y el Movimiento de Liberación Feminista, y hasta le adjudican la creación del grupo Safo, que habría sido el primer grupo de lesbianas en Argentina.
¿Por qué traigo la historia de Kelly? Porque su identificación como trabajadora sexual, ya en las décadas del setenta y ochenta, cuestiona cierta genealogía del feminismo y habla de los esfuerzos del feminismo hegemónico abolicionista por borrar la filiación que une a las trabajadoras sexuales con este movimiento, desde la segunda ola.
Si Mary Kelly se nombraba como trabajadora del sexo en los setenta-ochenta es porque esta categoría identitaria no es un invento del “proxenetismo internacional” ni se puede explicar por la industrialización global de la prostitución a partir de la década del noventa, como gustan decir las abolicionistas. Lo que quiero sostener, en cambio, es que los debates sobre el trabajo sexual en el seno del feminismo son en verdad una disputa por el sujeto político de representación, es decir, por delimitar los márgenes de las que cuentan como “las mujeres” y los legítimos “derechos de las mujeres” por los cuales el feminismo pretende luchar.

Ruth Mary Kelly, un 8 de marzo de 1984, asistió a la marcha con un cartel que decía «Trabajadora del sexo» y con copias de los edictos policiales.
De este debate emergen en la actualidad dos figuras paradigmáticas: la mujer en situación de prostitución, arquetipo de la víctima del patriarcado, por un lado; y la trabajadora sexual -devenida puta feminista-, como figuración de una subjetividad política que demanda reconocimiento de derechos en un contexto de democratización de la sexualidad.
Su comprensión se empantana, creo yo, cuando se intenta dirimir qué experiencia es la más verdadera, porque como propone Scott, la experiencia no es transparente, ni directa, ni funciona como evidencia incontrovertible y punto originario de cualquier explicación; por el contrario, siempre está mediada y moldeada por contextos discursivos más amplios y, lo interesante en ese sentido, es analizar los procesos históricos que, a través del discurso, posicionan a lxs sujetxs y producen sus experiencias en unos términos y no en otros. Es decir, hacer visibles las operaciones de los complejos y cambiantes procesos discursivos por las cuales las identidades se adscriben, se resisten o se aceptan.
Desde este prisma podemos ver que la emergencia del discurso del trabajo sexual tuvo como una de sus condiciones de posibilidad al propio movimiento feminista. Lo inventó Carol Leigh, prostituta y feminista estadounidense, en la década del ochenta. Según cuenta en su libro, el término trabajadora sexual fue una contribución feminista al lenguaje, porque reconoció el trabajo que hacían las mujeres en lugar de definirlas a través de su estatus. Lo que preocupaba a Carol Leigh al momento de inventar este término era cómo podía estar en igualdad frente a otras mujeres en el movimiento feminista, cuando estaba siendo cosificada, descripta sólo como algo para usar, y cuando se oscurecía su rol como agente en esa transacción. No nos podemos olvidar que en 1979 Kathleen Barry publicó el libro Esclavitud sexual de la mujer, que dio forma al marco interpretativo del abolicionismo, definiendo a la prostitución como esclavitud sexual.
Entonces, el término “trabajadora sexual” emergió para luchar contra el estigma y la discriminación y pretendió habilitar un espacio de diálogo en el feminismo, en el cual pudieran participar las prostitutas, sin por eso pretender englobar las experiencias de todas las mujeres en el mercado del sexo.
El impacto del movimiento de liberación de la mujer entre las trabajadoras sexuales no sólo se manifestó en el plano lingüístico, sino que entre las décadas del setenta y el noventa surgieron en Europa, EEUU y América Latina organizaciones de prostitutas casi siempre vinculadas a las feministas. Ammar forma parte de ese proceso, abierto en nuestro continente a partir de la creación de la Red de trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe en 1987. Sin embargo, como sostiene Marta Lamas, los avances logrados en las décadas del ochenta y noventa en relación a la organización internacional de las trabajadoras sexuales, la sindicalización y la conquista de derechos laborales, se frenaron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó la prostitución a partir de la ligazón entre sexualidad y violencia, con reflexiones como las de Catherine MacKinnon quien sostenía que las mujeres eran prostituidas para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites; equiparando prostitución con violación. Estas autoras escriben durante la “década de la mujer” de la ONU, donde circulan textos de la relevancia de la CEDAW[1] (1979) y de la Convención Belem do Pará (1994)[2], que convirtieron a la violencia contra las mujeres en el topos privilegiado para reclamar sus derechos humanos.
Finalmente esta perspectiva funcionó como una de las condiciones de posibilidad del resurgimiento de la “trata” como problema público, en el nuevo milenio, desde la sanción del Protocolo de Palermo y la creación de las grandes coaliciones feministas transnacionales como la Coalition Against Trafiking in Women (CATW). En ese contexto, se comenzó a hablar indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, dando cuenta de las inconsistencias sustanciales en la manera en que se define que es la trata y quiénes son sus víctimas. Porque, a diferencia de lo que desde el sentido común se entiende como trata sexual: una persona, casi siempre mujer, engañada y forzada a prostituirse contra su voluntad y sin libertad ambulatoria; muchas legislaciones nacionales no distinguen, por ejemplo, entre prostitución libre y forzada -como es el caso de nuestro país- y han desestimado el consentimiento de las mujeres que están en el mercado del sexo, que son consideradas siempre y de antemano, víctimas. Lo que quiero resaltar es cómo una batalla legítima e importante contra la trata -entendida como prostitución forzada- se traduce en la represión indiscriminada de todas las personas vinculadas al trabajo sexual.
Si los discursos sobre violencia y trata habilitan el surgimiento de la figura de la víctima, cristalizado en el concepto de “mujer en situación de prostitución” que presenta las experiencias de las mujeres como mero reflejo del deseo masculino, desconociendo su agencia; ¿cómo emerge en este contexto la “puta feminista”?. Son las propias demandas del feminismo en relación a la sexualidad, las que posibilitan el surgimiento de las “trabajadoras sexuales” en los ochenta y las que habilitan en la actualidad la inversión de la injuria de puta, corroborando la máxima foucaultiana de que la subjetividad no es solo efecto del poder, sino efecto de la resistencia. ¿Cómo pretendía el feminismo excluir a las trabajadoras sexuales de su lema “mi cuerpo, mi decisión”? ¿cómo podían las trabajadoras sexuales no apropiarse de esta demanda para reivindicar una subjetividad política, derechos laborales y derechos sexuales?
Las putas feministas son hijas del contexto de democratización de la sexualidad que atraviesa a nuestras sociedades occidentales desde hace más de una década y que se ha plasmado en leyes como la del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la de parto respetado, la de Educación sexual integral, entre las más relevantes. Y en ese contexto vienen a empujar las fronteras no sólo de las demandas que hasta ahora han conformado el repertorio de protesta del feminismo, sino de las sexualidades que nuestra ciudadanía sexual considera legítimas.
[1] Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
[2] Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
*Estefanía Martynowskyj es socióloga feminista y activista en FUERTSA.


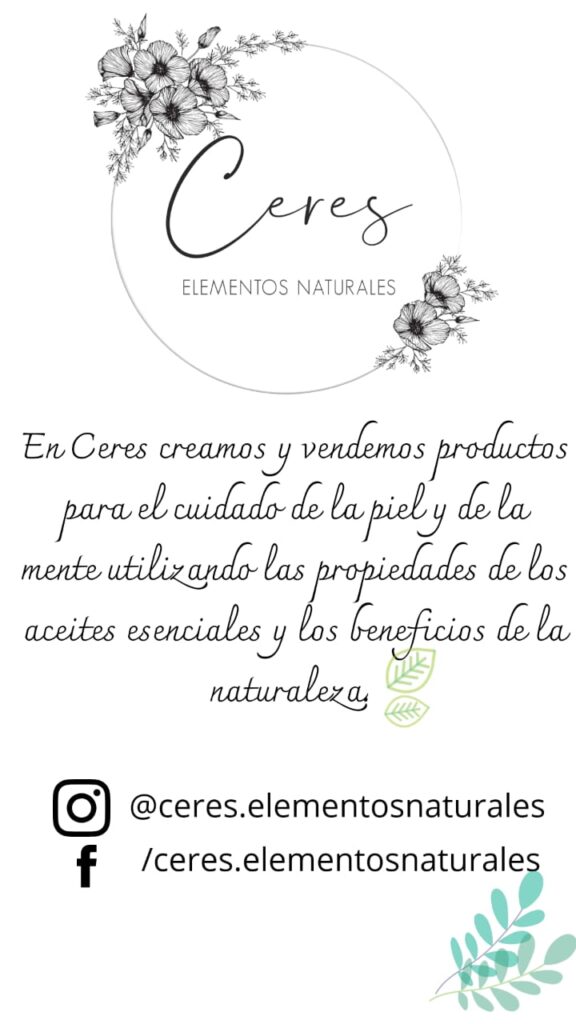






0 comentarios